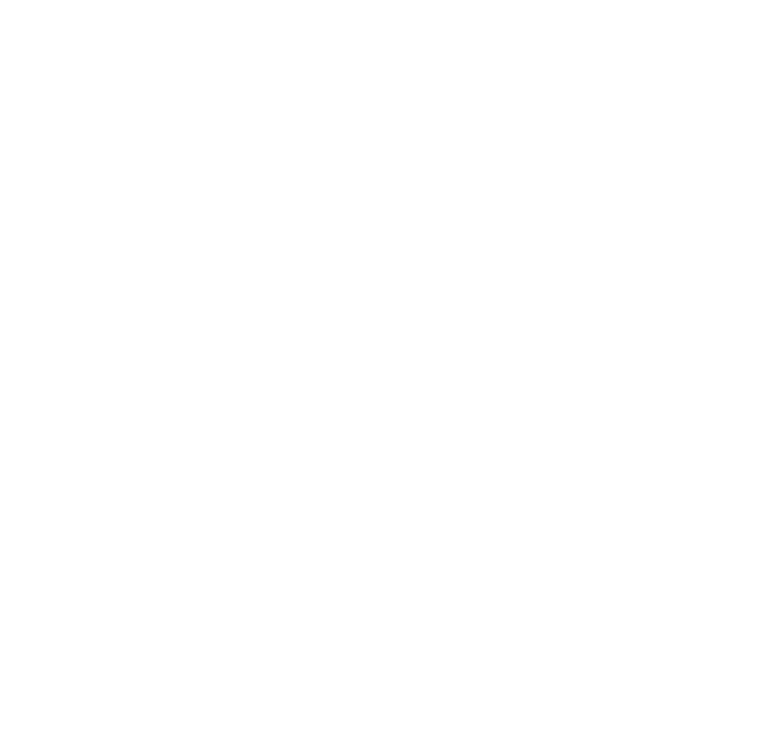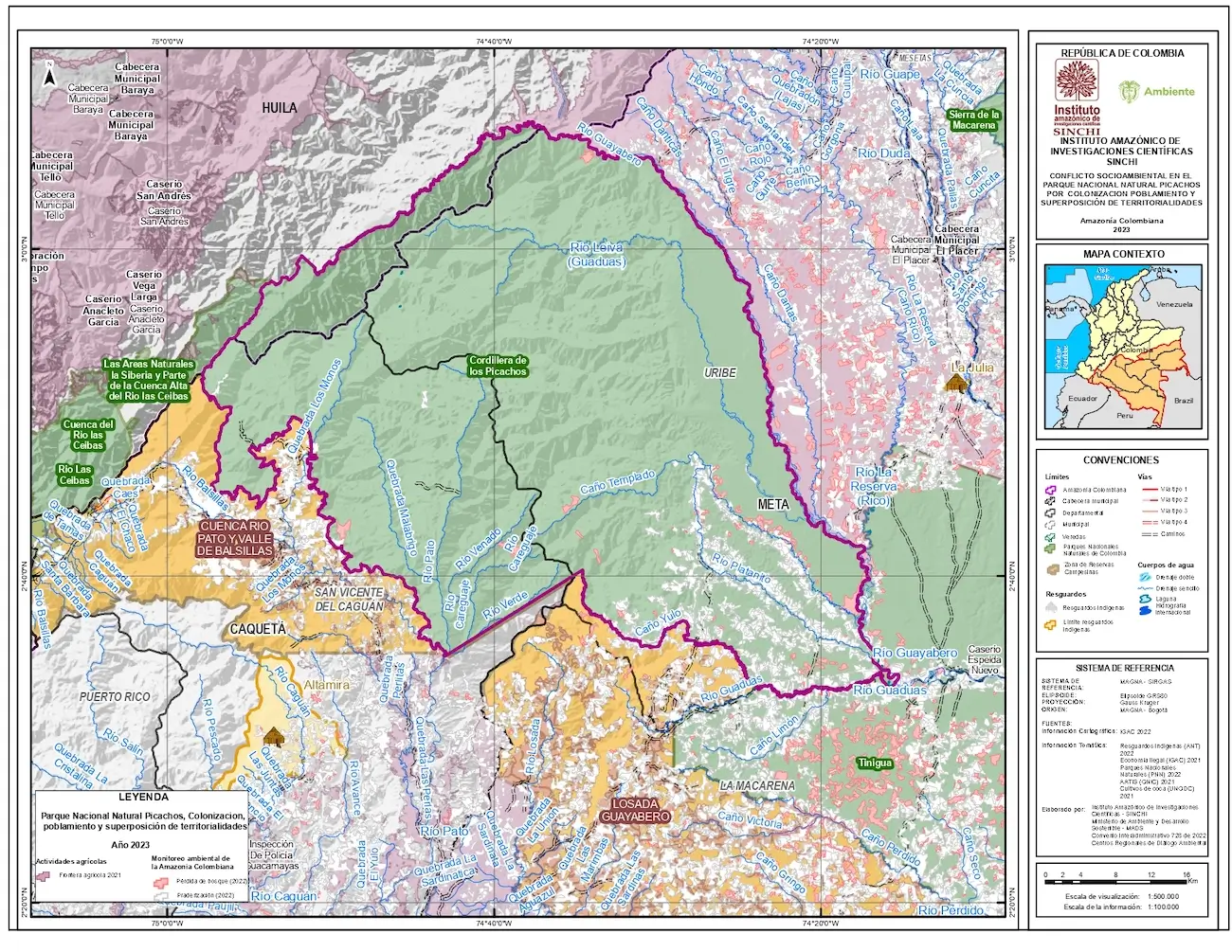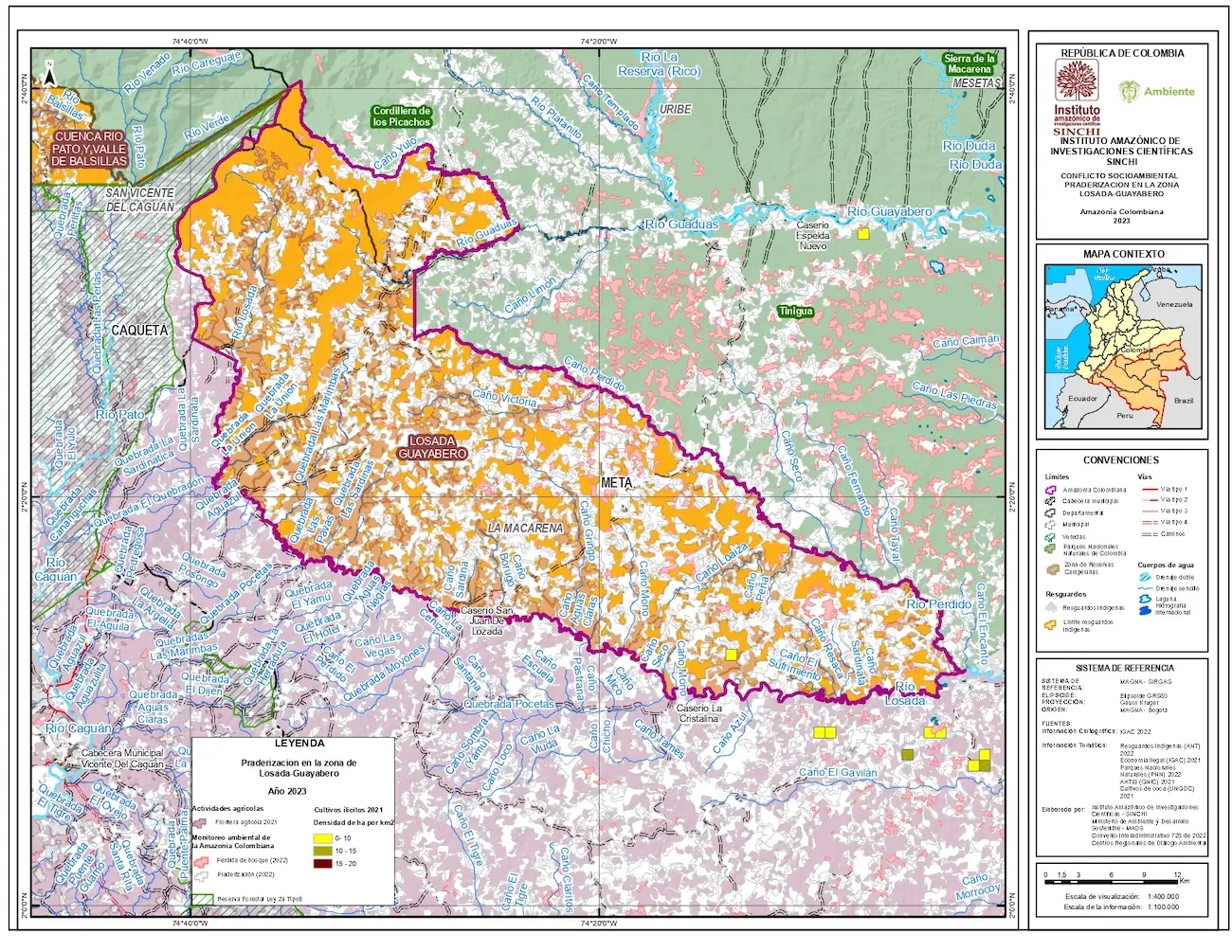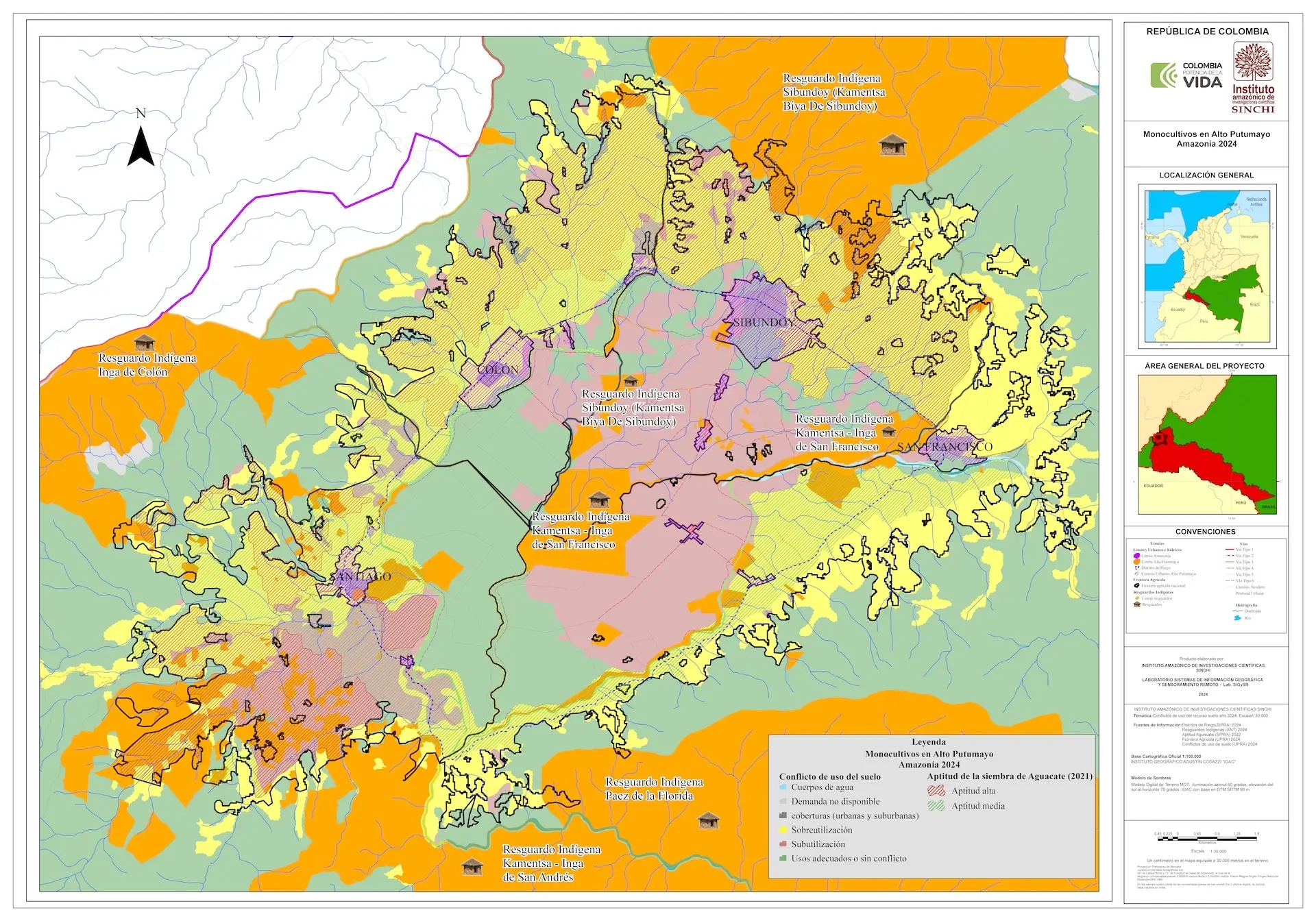Agropecuario y Gestión Forestal
- 007
- 008
- 011
- 012
- 013
- 018
- 021
- 022
- 028
Conflictos por ocupación del territorio en el resguardo indígena Nükak
Descripción
Los Nükak son un pueblo indígena nómada que tradicionalmente ha habitado la zona de interfluvios de los ríos Guaviare e Inírida, en lo que corresponde al norte y nororiente del departamento del Guaviare. Se tiene conocimiento de su presencia en la región desde acercamientos iniciales de los indígenas con población colona en 1963 y con grupos misioneros que llegaron allí en la década de 1970 (Cabrera, 2021). Sin embargo, la fecha “oficial” del encuentro de los Nükak con la sociedad mayoritaria y con el estado colombiano es 1988, cuando un grupo de indígenas, en su mayoría mujeres y sus hijos, llegó al municipio de Calamar, Guaviare. Las versiones sobre este contacto varían e indican que se debió a que los indígenas buscaban atención médica por el contagio de enfermedades respiratorias, a que se vieron acorralados por el avance de la colonización cocalera y enfrentamientos entre actores armados ilegales, o a que huían de las retaliaciones de algunos colonos por el robo de un niño mestizo (Peña, 2021; Cabrera, 2020).
+ Info
Los Nükak son un pueblo indígena nómada que tradicionalmente ha habitado la zona de interfluvios de los ríos Guaviare e Inírida, en lo que corresponde al norte y nororiente del departamento del Guaviare. Se tiene conocimiento de su presencia en la región desde acercamientos iniciales de los indígenas con población colona en 1963 y con grupos misioneros que llegaron allí en la década de 1970 (Cabrera, 2021). Sin embargo, la fecha “oficial” del encuentro de los Nükak con la sociedad mayoritaria y con el estado colombiano es 1988, cuando un grupo de indígenas, en su mayoría mujeres y sus hijos, llegó al municipio de Calamar, Guaviare. Las versiones sobre este contacto varían e indican que se debió a que los indígenas buscaban atención médica por el contagio de enfermedades respiratorias, a que se vieron acorralados por el avance de la colonización cocalera y enfrentamientos entre actores armados ilegales, o a que huían de las retaliaciones de algunos colonos por el robo de un niño mestizo (Peña, 2021; Cabrera, 2020).
Desde entonces, el contacto con la sociedad mayoritaria se difundió entre los distintos núcleos de la población Nükak. Este acercamiento ha tenido diversas consecuencias en procesos de cambio cultural (Mincultura, 2012; Mahecha y Franky, 2011). Entre ellos está la transmisión de enfermedades, el debilitamiento de redes de parentesco y de reproducción cultural, el asentamiento en entornos urbanos en condiciones de precariedad, o la reducción de la movilidad y de usos e interacciones con la naturaleza. En 1993 fue establecido el Resguardo Nükak al nororiente del Guaviare y cuatro años después se le hizo una ampliación, con el fin de contrarrestar estas problemáticas que ponían en riesgo la identidad cultural y la característica nomádica de los Nükak (INCORA, 1993); además, el caso había ganado atención nacional e internacional por tratarse de un grupo nómada con mínimo contacto previo (El Tiempo, 1993). 954.480 hectáreas constituyen el resguardo, pero en las últimas dos décadas los Nükak solo lo han habitado parcialmente o en sus fronteras, o no lo han habitado en general, puesto que han sido desplazados hacia San José del Guaviare y sus inmediaciones (Corte Constitucional, 2012; El Tiempo, 2022; Unidad de Víctimas, 2024).
El desplazamiento de los Nükak obedece a varias presiones que se fueron sumando sobre ellos y su territorio. Por un lado, desde la década de 1980 la colonización de las planicies del Guaviare por parte de población mestiza proveniente de los llanos y la región andina llegó a un punto en el que interrumpió sus dinámicas espaciales nómadas, en especial en el sector occidental del resguardo. En la década de 1990, el avance de cultivos de uso ilícito y del conflicto armado en el mismo sector limitó aún más la movilidad de los indígenas (Mahecha, et. al., 2011). En el sector oriental del resguardo, el asentamiento de la misión religiosa The New Tribes conocido como Laguna Pavón II se convirtió en un polo de dependencia para los tránsitos, consumos y la salud de los indígenas. Después de la salida de la misión en 1996, esta dependencia de los núcleos Nükak del sector condujo a que buscaran en asentamientos colonos las ayudas que antes recibían de su parte, a lo largo de los ríos Guaviare o Inírida o de las redes de trochas que se estaban expandiendo (Mahecha y Franky, 2015).
Las dinámicas espaciales de los Nükak consisten en la movilidad de núcleos o grupos locales de varias familias en circuitos que conocen y que han adaptado para atender sus necesidades alimentarias. A lo largo de los circuitos siembran jardines o chagras de distintas plantas como frutales y tubérculos e intervienen procesos naturales para atraer la presencia de fauna para la caza (Cárdenas, D y Politis, G, 2000). Las necesidades y posibilidades de recolección, caza y pesca marcan los ritmos de los movimientos de los Nukak en este circuito. Se han registrado usos de alimentación y de producción material para más de 120 especies vegetales (Cabrera, 2022). Este amplio conocimiento del manejo del entorno ha sostenido una dieta y cultura material diversas en los Nükak, pero depende del acceso a grandes áreas de selva y corredores biológicos para su sostenibilidad. Se ha estimado que los grupos locales Nükaks al interior del resguardo solían establecer hasta 80 campamentos residenciales al año, con una permanencia promedio de 3 a 8 días y a distancias de 4 a 10 kilómetros uno del otro, desde los cuales grupos domésticos, menos numerosos y conformados por parientes directos, hacían exploraciones para encontrar recursos (Politis, 1996). Completar un circuito podía tomar hasta tres años, y cada grupo local, de 13 identificados en el resguardo según distintas fuentes, tenía uno determinado.
La terminación muno significa gente de y designa a los grupos locales según su ubicación geográfica en el resguardo. Los más grandes han sido Wayari muno, que es “gente del Guaviare”; Mipa muno, “gente del Inírida” y Meu muno, “gente de las cabeceras de los caños o de la coronilla”, que corresponden a los sectores norte, sur y a la divisoria de aguas de las cuencas del Guaviare e Inírida, en la zona central del resguardo, respectivamente (Mahecha et. al, 2011). Mauro muno es el nombre que ha recibido el Consejo de Autoridades Tradicionales del pueblo Nükak que engloba a los 13 grupos locales e interactúa con la institucionalidad estatal (Akubadaura, 2021).
La expansión de la colonización campesina dirigida y espontánea, de cultivos de uso ilícito, de monocultivos legales, de redes de trochas, de ganadería extensiva, de deforestación y del conflicto armado, son presiones simultáneas sobre los indígenas y el medioambiente. Las afectaciones a estas dinámicas espaciales nómadas han llevado a interrupciones y desequilibrios que resultan en procesos de sedentarización, dependencia y desplazamiento forzado, además del aumento de tensiones entre actores civiles como campesinos colonos e indígenas (Barbero, 2015). La explotación de hidrocarburos se planteó a inicios de la década de 1990 pero nunca se materializó (CNMH, 2019).
Los episodios de desplazamiento hacia San José del Guaviare iniciaron en 2002 con la intensificación de acciones violentas, producto de la entrada de grupos paramilitares que disputaban el control territorial sostenido por las extintas FARC durante décadas en la región (Cabrera, 2021). El frente 44 de las FARC regulaba las actividades ilegales desde la década de 1990, pero el avance paramilitar en el cambio de siglo llevó a que se refugiaran en las zona oriental del resguardo, lo cual motivó el desplazamiento paulatino de las comunidades locales de esa parte hacia la occidental y eventualmente fuera del resguardo. Las numerosas minas antipersona plantadas a lo largo de corredores estratégicos al interior del resguardo son una de las consecuencias de estas disputas territoriales, y actualmente son uno de los principales obstáculos para la realización de programas relacionados al retorno de los indígenas (Mongabay, 2016). La creciente presencia de actores armados que se identifican como disidencias de las FARC aleja la posibilidad de retorno y obstaculiza el control de autoridades ambientales frente al avance del cultivo de palma de aceite y de carreteras (Mongabay, 2024).
De 2002 a 2008 investigadores han registrado siete movimientos de desplazamiento de distintos grupos locales desde los sectores occidental y oriental del resguardo. Según los registros, 235 personas fueron desplazadas, lo que correspondía al 35% de la población total Nükak del momento (Mahecha et al., 2011). Los procesos de registro de víctimas realizados por la Unidad de Víctimas, por otra parte, suman otros episodios en los cuatro años siguientes que hablan de más de 600 víctimas adicionales de desplazamiento (Unidad de Víctimas, 2024). En la mayoría de los casos, los procesos de retorno han sido insatisfactorios porque en algunos sectores del resguardo no hay garantías de seguridad por presencia de actores armados ilegales y de campos minados (Mongabay, 2016), o porque afectaciones medioambientales han llevado a la interrupción de las dinámicas territoriales de los Nükak, lo cual ha hecho insostenibles formas tradicionales de habitabilidad en el resguardo (Barbero, 2015). En vista de esta situación, la Corte Constitucional ha declarado desde 2009 que los Nükak son una de las poblaciones étnicas en riesgo de extinción por el desplazamiento y el conflicto armado. A pesar de que en distintas instancias ha ordenado acciones para mejorar las condiciones de los indígenas y el resguardo (sentencia T-025 de 2004, auto 004 de 2009, auto 173 de 2012, auto 827 de 2023), el auto de seguimiento más reciente reconoce que los avances institucionales han sido limitados para atender la situación (Corte Constitucional, 2023).
Las cifras de la población Nükak han sido variables. Se calcula que el 40% de la población murió en los cinco años posteriores al encuentro de 1988 (Cabrera, 2021). En la década de 1960 se estimaba una densidad poblacional mayor a lo que se constató en décadas siguientes, pues en 1988 se hablaba de 700 a 1000 indígenas. A mediados de los noventa y durante inicios de la década del 2000 las cifras bajaron a 400 o 500 personas según algunas fuentes (Politis, 2006), aunque el censo de 2005 hace referencia a 1080 personas que se identificaban como Nükak (Mincultura, 2010). Las cifras actuales fluctúan entre estas aproximaciones (Cabrera, 2021; URT, 2023). Según registros de hace una década, en ese momento menos del 2% de la población total superaba los 50 años de edad y el 80% era menor de 30 (Mincultura, 2012), lo cual pone en riesgo la capacidad de reproducción cultural de la sociedad Nükak.
Sumado a lo anterior, el desplazamiento y el asentamiento en cabeceras urbanas ha generado procesos de bilingüismo en poblaciones jóvenes Wayari muno y Meu muno que no han tenido la oportunidad de habitar el resguardo bajo los modos tradicionales de vida. El aprendizaje de español ha sido incentivado por entidades estatales pues facilita la comunicación con los Nükak, que durante décadas ha sido de los principales obstáculos en la relación entre indígenas y estado, pero también ha generado tensiones al interior de algunos grupos locales porque hay disputas generacionales por la legitimidad y representación de grupos y personas en estas instancias (Cabrera, 2020). Además, hay problemáticas por la incomprensión de los modos de organización social y de gobernanza al interior de la sociedad Nükak desde la institucionalidad, lo cual se traduce en que los mecanismos de participación y toma de decisiones propuestos no se relacionan con el contexto y fallan en sus objetivos (FCDS, 2022; Mahecha y Franky, 2015). Estas diferencias en la comprensión de los modos de vida social que evidencia la relación entre estado e indígenas Nükak han resaltado las dificultades de atender a un grupo en contacto inicial y de implementar el enfoque diferencial de acción sin daño.
El desplazamiento Nükak hacia San José del Guaviare, El Retorno, Mapiripán y las inmediaciones de otros municipios cercanos ha acarreado una asimilación problemática a sus nuevos entornos. En los lugares de recepción los Nükak han conformado pequeñas colonias expuestas a las condiciones más precarias de sus nuevas locaciones. Problemas de orden psicosocial como abuso sexual, prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, indigencia y mendicidad se han vuelto recurrentes en una parte significativa de la población joven, además de afecciones a la salud generadas por cambios en la dieta y patrones de movilidad (Cambio, 2023; El Espectador, 2023, El Espectador, 2023a). En la actualidad, las investigaciones consideran que todos los grupos locales de los distintos sectores del resguardo han tenido contactos con los kawene (personas blancas/mestizas) y con procesos de desplazamiento dentro del resguardo o hacia las afueras de éste, que es el caso de la mayoría; y señalan que hay posiciones divergentes en cuanto a los deseos de retornar a los resguardos o de quedarse en los municipios (Mincultura, 2012; Mahecha y Franky, 2015). A pesar de que la figura de los Nükak ha sido un aliciente para la promoción de la diversidad cultural del Guaviare y del multiculturalismo colombiano, en San José las relaciones interétnicas de comunidades desplazadas Jiw, Tukano y Nükak son complejas porque se han conformado jerarquías que relegan a los últimos de espacios de participación y concertación por su limitado conocimiento del funcionamiento estatal (Del Cairo, 2011).
El desplazamiento ha posibilitado la ocupación del resguardo por parte de distintos actores con sus respectivas economías. Los cultivos de planta de coca de uso ilícito se han propagado porque actores armados ilegales y carteles de narcotráfico direccionan población campesina o colona. Se ha documentado que las disidencias de las FARC comandadas por Gentil Duarte han amenazado y prohibido el retorno de Nükaks desplazados a ciertas zonas del resguardo (Ambiente y Sociedad, 2020). Por otra parte, el avance de la frontera agraria ha instaurado monocultivos de palma africana, eucalipto y otras plantaciones como piña y plátano en las franjas occidental y norte del resguardo (Mongabay, 2020; USAID, 2021), las más afectadas por la penetración de procesos de colonización desde las carreteras San José – Calamar y San José – Charras y desde el río Guaviare y sus afluentes. El resguardo Nükak tiene cerca de 1000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, la mayor área para un resguardo en la Amazonia (La Silla Vacía, 2023). Los cultivos, lícitos e ilícitos, no solo propician la deforestación, sino que requieren la expansión de la red de trochas que segmenta más el resguardo y las dinámicas espaciales de los Nükak. Tanto como las actividades agrícolas, la ganadería extensiva es causa de deforestación y praderización en la región (USAID, 2021), además de fomentar dinámicas de especulación con los precios de la tierra. Todas estas actividades presionan el avance de la deforestación y la creación de caminos a nuevas áreas. Hay registros de 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Mongabay, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque a lado y lado se ve actividad económica y afectaciones ambientales (FCDS, 2020).
Las discrepancias entre población colona campesina e indígenas se complejizan porque en 1997, a la par que amplió el área del resguardo Nükak, el INCORA creó la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, que entra en traslape con los límites occidentales del resguardo (La Silla Vacía, 2020; Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, 2021). Por ello ambos actores civiles reclaman derechos territoriales sobre áreas disputadas, aunque la deforestación y el avance de cultivos y trochas, asociados a actores armados ilegales o a terceros inversionistas, excede los límites de la zona de reserva (Rutas del Conflicto, 2022). En 2021 la Comisión de la Verdad acompañó un proceso de acercamiento y generación de confianza entre campesinos e indígenas que resultó en un Acuerdo de Voluntades para lograr una convivencia pacífica en la región (Comisión de la Verdad, 2021). Sin embargo, aún representa un reto para la institucionalidad el tratamiento de estas dos poblaciones en un mismo territorio, lo cual revive tensiones entre actores. Por ejemplo, el PNIS suspendió proyectos con campesinos cultivadores de coca porque estaban en área del resguardo y allí no podía operar el programa sin autorización de los indígenas; mientras que para los Nükaks inscritos al programa (principalmente como recolectores) ha tardado la aplicación de los proyectos de sustitución por falta de un enfoque diferencial (Rubiano-Lizarazo et. al., 2022). Por otro lado, la demanda instaurada por la URT en 2023 para lograr la restauración de los derechos territoriales de los Nükak implicaría el desalojo de familias colonas campesinas que han establecido minifundios y economías de subsistencia dentro del resguardo. Las asociaciones campesinas argumentan que llevan allí generaciones, les han hecho mejoras a los predios y dependen de su trabajo para sobrevivir (El Espectador, 2023b).

Causas
Hay distintas causas de ocupación del resguardo Nükak, las cuales tienen distintos orígenes, por un lado, hay ocupación de comunidades campesinas, asociadas en gran parte a cultivos de uso ilícito y en menor escala la práctica de ganadería. Una parte de estas ocupaciones por parte de campesinos están relacionadas con los problemas de traslape del resguardo con algunas de las veredas de colonos que se encuentran en el borde de las zonas del resguardo y la zona de reserva campesina del Guaviare. Lo cual ha generado situaciones de tensión entre los Nükak y los campesinos que habitan la región.
+ Info
Hay distintas causas de ocupación del resguardo Nükak, las cuales tienen distintos orígenes, por un lado, hay ocupación de comunidades campesinas, asociadas en gran parte a cultivos de uso ilícito y en menor escala la práctica de ganadería. Una parte de estas ocupaciones por parte de campesinos están relacionadas con los problemas de traslape del resguardo con algunas de las veredas de colonos que se encuentran en el borde de las zonas del resguardo y la zona de reserva campesina del Guaviare. Lo cual ha generado situaciones de tensión entre los Nükak y los campesinos que habitan la región.
Más recientemente, pero con mayores impactos en el resguardo, se ha venido presentando ocupación de las tierras con la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito, principalmente. Dentro de los supuestos que tienen algunas autoridades y varios medios de comunicación al respecto, es que consideran que lo que está causando este fenómeno, es que hay presencia de actores como el Cártel de Sinaloa de México, quienes a través de testaferros buscan lavar dinero. Sumado a lo anterior, la presencia de los integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, coinciden en ese mismo territorio y pueden ser parte de los interesados en adelantar las quemas.
Además de esto, la FCDS tiene mapeadas 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Pardo, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque han tumbado selva de lado a lado, y ya se ven pequeñas fincas a lo largo del trayecto, generando ocupación del resguardo para distintas actividades como praderización, acaparamiento, desarrollo de ganadería, cultivos de coca para uso ilícito entre otras. Todo lo anterior, va en detrimento de las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas del resguardo Nükak.
Estas dinámicas se han visto incentivadas por la falta de presencia de instituciones estatales en las regiones que quedaron sin control territorial luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que ha permitido la intromisión de grandes ocupantes y acaparadores de tierra.
Actores
Comunidades Comunidades | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pueblo indígena nükak. | Juntas de acción comunal y organizaciones campesinas. | Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa; Minambiente; Gobernación; Alcaldías San José y El Retorno; Fuerza Pública; Unidad de Restitución de Tierras -URT; Unidad para las víctimas. | Fedegán y Fedepalma. | CDA | Paramilitares | Autoridades Consejo comunitario Mauro Muno. Disidencias de las FARC |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
|---|---|
Impactos Ambientales Primarios Deforestación Impactos Ambientales Secundarios Cambio en el uso del suelo Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impactos Sociales, Culturales y Económicos Primarios Apropiación privada de áreas Impactos Sociales, Culturales y Económicos Secundarios Desplazamiento Otros Impactos Sociales, Culturales y Económicos Pérdida de medios de subsistencia |
Expresiones visibles
- Denuncias públicas
- Colectivización de conflictos por ocupación de la tierra, ampliando la protesta social, hay un proceso de colonización sobre territorios que eran baldíos pero que luego se traslapan con zonas del resguardo.
- Sentencia T-025 de 2004, la corte constitucional establece medidas de protección de derechos fundamentales de víctimas del desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia.
- Auto Nº 004 de 2009. Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.
- Auto N° 173 de 2012. Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak de los departamentos de Meta y Guaviare, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el auto 004 de 2009.
- Medida cautelar del juzgado 1 civil del circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio, Meta en favor del pueblo Nükak del Resguardo Indígena Nükak Maku (Pueblo considerado de contacto inicial), ubicado en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, Departamento del Guaviare, de conformidad con los artículos 151 y 152 del Decreto-Ley 4633 de 2011.
- Auto Interlocutorio AIR -23-154 del 1° de junio de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, admitió la demanda a favor del pueblo Nükak, en contacto inicial.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2024). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflictos por ocupación del territorio en el Resguardo Indígena Nükak [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#007
Conflicto por monocultivos de palma de aceite en Mapiripán, Meta
Descripción
El municipio de Mapiripán es el resultado de los procesos de colonización a comienzos del siglo XX, atraídos por la explotación del caucho hacia 1950 y 1960 objeto de migración extranjera (IGAC, 2022). El área municipal es de 11.938 km² y limita al Norte con San Martín y Puerto Gaitán (Meta), al Este con Cumaribo (Vichada), al Sur con Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) y al Oeste con Puerto Lleras (Meta) (IGAC, 2022). Mapiripán, ha sido descrito como un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía. En Mapiripán a lo largo de su historia se han dado distintas situaciones de conflicto que han terminado afectando en muchos momentos gravemente a su población.
+ Info
El municipio de Mapiripán es el resultado de los procesos de colonización a comienzos del siglo XX, atraídos por la explotación del caucho hacia 1950 y 1960 objeto de migración extranjera (IGAC, 2022). El área municipal es de 11.938 km² y limita al Norte con San Martín y Puerto Gaitán (Meta), al Este con Cumaribo (Vichada), al Sur con Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) y al Oeste con Puerto Lleras (Meta) (IGAC, 2022). Mapiripán, ha sido descrito como un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía. En Mapiripán a lo largo de su historia se han dado distintas situaciones de conflicto que han terminado afectando en muchos momentos gravemente a su población.
Dentro de las tensiones sociales que han perdurado en el tiempo en este conflicto socioambiental, se destaca lo señalado por la comisión intereclesial de justicia y paz (2021) quienes indican que “… Las comunidades Sikuani vieron restringido el derecho al territorio, la empresa Poligrow con respaldo institucional, prohibió recorridos sobre los lugares tradicionales, aparecieron letreros que impedían el tránsito, la pesca, y caza…”. Estas comunidades, señala la comisión, están siendo vulneradas por la producción palmera puesto que esta actividad les ha ocasionado escasez y contaminación de agua entre otras afectaciones para su subsistencia. Adicionalmente, en el marco de este conflicto desde la CIJP (2018), se indica que fue asesinada una líder comunitaria, que trabajaba en el esclarecimiento de la propiedad de tierras. En los testimonios que ha recogido la CIJP (2021), se encuentra el sentir de esta comunidad que manifiesta “…Queremos volver al territorio, reconectar con nuestros espíritus y mayores, necesitamos nuestro territorio libre de palma y así poder volver a ser Sikuani”. Afirmación referente a las exigencias que la comunidad Sikuani le hacen a las instituciones del Estado para la restitución del territorio y en exigencia a que se garantice su derecho fundamental a la consulta previa sobre la continuidad o no del proyecto palmero.
En Mapiripán, durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándolas de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En la última década la empresa palmera Poligrow, llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con el cultivo de palma africana, también conocida como palma de aceite. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales. Dentro de estas tensiones se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994 (Finzi, 2017).
En el 2017, sale informe de la Contraloría, donde se señala que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala por lo que se hace traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si existen responsabilidades penales y/o disciplinarias. En contraste, la organización Tierra en Disputa, señala que durante el 2016 y 2017 hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal por adquirir varios predios en el territorio, en contra del representante de la empresa Poligrow, esta organización indica que en agosto de 2017, un juez determinó la inocencia del representante legal de la empresa, tras no encontrar pruebas ni testimonios contundentes (Tierra en Disputa, 2023). Posterior a esto en el 2020, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WMR) señaló en uno de sus artículos que la empresa palmícola Poligrow en Colombia, planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores” (WMR, 2020).
Adicional a esto, desde la CIJP (2016, 2018 y 2021) junto con otras fuentes, se señala que dentro de las malas prácticas ambientales que tiene la empresa está el uso del agua de lagunas naturales, morichales y humedales, contaminándolos y afectando la biodiversidad que depende de estas fuentes como el caño Yamu. Igualmente, señalan que, en las solicitudes de agua, realizadas por la empresa a Cormacarena son para el uso exclusivo de agua concesionada para riego, pero la usan también en el campamento de empleados y la extractora. Así mismo, otras quejas van dirigidas a que la empresa deposita el fruto directamente en el suelo aunque lo tiene prohibido debido a los lixiviados y contaminación que produce. Junto con estas situaciones, se suman reclamos respecto a que la empresa construyó una presa sobre una laguna para aumentarle el tamaño, modificando sus ciclos naturales, e igualmente hay reclamos que acusan a la empresa por generar deforestación.
En la línea de estos reclamos, la corte constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente dar respuesta a una petición que busca solucionar los problemas ambientales y territoriales de un resguardo indígena de la comunidad Sikuani de Mapiripán, además, le pidió al Ministerio de Ambiente coordinar una mesa de trabajo con entidades del orden nacional, departamental y municipal, para abordar la problemática ambiental y verificar el estado y condiciones de vida del pueblo indígena (Gómez, 2023).
Sumado a esto, La Unidad De Restitución de Tierras, URT, resolvió un recurso de reposición contra un acto administrativo de no inscripción de un predio localizado en el municipio de Mapiripán, Meta en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF presentado por la Comisión de Justicia y Paz, de un campesino de Mapiripán, despojado de su predio y en donde actualmente la empresa palmera Poligrow desarrolla proyectos agroindustriales. En donde la URT decidió inscribir el predio en el RTDAF y así, continuar con la fase judicial.
Contrario a estos reclamos el representante de la empresa Poligrow afirma que en Mapiripán hay 400.000 hectáreas que hacen parte de la frontera agrícola establecida por la UPRA, y que potencialmente para ser cultivadas hay 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están con palma de aceite. Por lo anterior para el representante la idea no es pensar si hay monocultivos y cómo acabarlos, sino que el planteamiento que el promueve va enfocado más en pensar que Colombia puede alimentar al mundo superando el “mito” de que la palma de aceite no deja espacio para nada más (La república, 2022). Dentro de las afirmaciones que han hecho directivos de Poligrow en relación con su producción en el Mapiripán es “…Nuestro compromiso es incluir más a las comunidades y, por ejemplo, a víctimas del conflicto. La idea es que las personas sean operadores de sus propios servicios, con asistencia técnica a largo plazo. También, la garantía de la compra del fruto a valores del mercado…”(La república, 2023).
Igualmente, medios como La Metro Noticias (2019), indican que hay personas de la población de Mapiripán cuya posición es: “…Mapiripán ha surgido de la oscuridad a la luz, es una zona que a pesar de las adversidades y de todos los problemas de violencia que se vivieron hace varios años, ha tratado de salir adelante gracias a la intervención de empresas privadas como Poligrow…”.

Causas
En Mapiripán durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándose de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
+ Info
En Mapiripán durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándose de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Igualmente, varias publicaciones identifican que uno de los principales actores involucrados en este conflicto socioambiental de la última década, ha sido la empresa palmera Poligrow, la cual llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con el cultivo de palma africana también conocida como palma de aceite. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales, en donde se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994.
En fuentes como el informe de Indepaz (2015) hay señalamientos que incluso desde la Alcaldía de Mapiripán se ha favorecido la compraventa ilegal de tierras, con lo cual ha visto favorecida la empresa. Esta situación contrasta con las solicitudes de restitución de tierras, siendo Mapiripán uno de los municipios que aún en 2020, no ha visto retornar a la población víctima de desplazamiento forzado, por falta de garantías de seguridad reportada por la Fuerza Pública.
Igualmente, Indepaz (2015) indicó que INCODER demandó a Poligrow por la acumulación de UAFs, que originalmente eran baldíos. A esto se le suma que la producción de la palma en predios como Barandales, Las Toninas y Macondo I, II y III, es contrastante debido a que se señala que en esta zona sólo se permite su uso con fines de conservación, restauración y reserva forestal. Sin embargo, allí se ha estado llevando a cabo la explotación agroindustrial de cultivo y procesamiento de aceite de palma.
De acuerdo a lo publicado por el Cired (2024) la comunidad Campesina, los pueblos indígenas Jiw y Sikuani no creen en el buen actuar de CORMACARENA y por lo anterior han solicitado que los estudios sobre los impactos que está generando Poligrow deben ser levantados por una entidad de orden nacional, señalando “…Una vez más instamos al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro a que se tomen las medidas necesarias para que desde el ministerio de ambiente se pueda realizar una verificación de alto nivel que permita determinar el daño ambiental ocasionado por la empresa Poligrow en el municipio de Mapiripán” CINEP, 2024
Por otra parte, la empresa Poligrow realizó una consulta sobre la existencia de comunidades indígenas en traslape con las tierras que pretendía adquirir y explotar en donde la Certificación número 1318 de 2012 de Ministerio de Interior, en donde se indica por parte de esta cartera la no presencia de comunidades indígenas, no obstante esto contrasta con lo señalado por algunos medios como contagio radio (2018), en donde señalan que el Juzgado de restitución de tierras de Villavicencio indicó que estás son tierras ancestrales de los Sikuani. De otro lado, la CIJP (2016, 2018 y 2021) ha venido señalando que la empresa también ha estado limitando el ejercicio de las actividades tradicionales indígenas en la zona, lo que además de afectar su libertad y libre desarrollo, ha estado afectando su seguridad alimentaria. Muchas de las tierras ancestrales de los Sikuani y los Jiw en el municipio de Mapiripán están ocupadas por las plantaciones industriales de palma de aceite de la empresa multinacional Poligrow (PBI Colombia, 2017).
Igualmente, la producción palmera realizada por la empresa ha realizado un aprovechamiento de agua de lagunas y caños naturales, para su explotación, generando contaminación de fuentes hídricas con residuos, creando a su vez escasez de agua para las comunidades de acuerdo a lo se señala en medios como la verdad abierta (2015).
Actores
Comunidades Indígenas | Actores Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Sector Privado | Actores Armados | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indígenas Jiw; Cabildo Caño Ovejas; Indígenas Sikuani | - Campesinas - Juntas de acción comunal | Contraloría General; Fiscalía General; Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formación de Tierras; INCODER (actual Agencia Nacional de Tierras - ANT) Alcaldía de Mapiripán; Agencia Nacional de Tierras; Minambiente, Corte constitucional; Unidad de Restitución de Tierras-URT; Unidad para las víctimas. | CORMACARENA | Poligrow, Fedepalma | Paramilitares | Comisión Intereclesial de Justicia y Paz |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
|---|---|
Impacto ambiental principal Cambio en el uso del suelo Impacto ambiental secundario Contaminación/afectación a fuentes hídricas Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Apropiación privada de áreas Impacto social, cultural y económico secundario Desplazamiento Otros impactos sociales, culturales y económicos División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad |
Expresiones Visibles
Visibilidad medios de comunicación, Constancia Histórica y Censura Ética por instituciones como la comisión intereclesiastica de justicia y paz Manifestaciones del pueblo indígena Sikuani.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflicto en acaparamiento y uso de la tierra en Mapiripán, Meta [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#008
Ocupación y usos indebidos de la tierra en el resguardo indígena Yaguara II
Descripción
El resguardo indígena Yaguara II, fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano (Tierra de Resistentes, 2020). La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó especialmente porque se encontraban en un corredor de narcotráfico, con lo cual distintos actores armados ilegales buscaban tener control territorial en la zona, situación que se ha repetido en distintos momentos (González, 2012; García, 2017). En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo (Mongabay, 2021). A pesar que los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus diferentes esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más efectiva, no ha permitido que se tenga dicho control.
+ Info
El resguardo indígena Yaguara II, fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano (Tierra de Resistentes, 2020). La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó especialmente porque se encontraban en un corredor de narcotráfico, con lo cual distintos actores armados ilegales buscaban tener control territorial en la zona, situación que se ha repetido en distintos momentos (González, 2012; García, 2017). En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo (Mongabay, 2021). A pesar que los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus diferentes esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más efectiva, no ha permitido que se tenga dicho control.
En el resguardo indígena multiétnico Yaguará II, inicialmente conformado por los indígenas de las etnias Tucano, Pijao y Piratapuyos, se han venido presentando distintas situaciones que han generado conflictos socioambientales a lo largo de su conformación. Como parte de las situaciones que se han presentado, han estado los enfrentamientos entre las extintas FARC y las fuerzas militares estatales, como parte del operativo del gobierno de turno “Destructor II” que tenía como objetivo atacar el corredor de narcotráfico que existía en la zona, al igual que era un operativo contra el comandante guerrillero “Mono Jojoy”, muerto en combates en el 2010 (García, 2017). Estas situaciones que acontecieron en ese momento en esa zona, generaron un deterioro ambiental y social, que dieron como resultado que en el 2004 se terminará generando un gran desplazamiento del resguardo de miembros de la etnia indígena Pijao por miembros de las extintas FARC (González, 2012). Luego en los lugares que dejaron los Pijao se reubicaron indígenas de la etnia Nasa, desplazados también por las extintas FARC, desde el resguardo de Altamira (González, 2012).
En algunas de las tierras que fueron despojadas a la etnia Pijao, a parte de la llegada de otra etnia indígena, como fueron los Nasa, estuvo el inició de un proceso progresivo y drástico de deforestación en las tierras, al igual que de siembra de cultivos de coca para usos ilícitos. En el 2015 hay unos conflictos interétnicos en donde los Nasa que se habían ubicado en el Yaguará II salen de este resguardo (Sánchez, 2021). Al año siguiente se viene el Acuerdo de Paz, con la salida de las extintas FARC, y la no presencia de entidades del Estado para retomar el control territorial, se comenzaron a dar procesos de acaparamiento y ocupación de tierras de manera ilegal al interior del resguardo por distintos actores, como fueron los grupos armados ilegales, quienes en distintos momentos han vuelto a desplazar a la comunidad, bajo amenaza de reclutar a los menores, no obstante esta situación, algunos pobladores permanecen en el territorio a pesar de la difícil situación de seguridad (Rutas del Conflicto, 2021). Miembros de las comunidades indígenas que fueron desplazados hace dos décadas, han intentado retornar a sus tierras para impedir que aumente la deforestación, pero no cuentan con garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado (Tierra de Resistentes, 2020).
Actualmente el territorio perteneciente al resguardo Yaguara II, hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lo que lo protege de posible enajenación (Tierra de Resistentes, 2020). Dentro de la importancia que se le ha reconocido al resguardo Yaguara II, aparte de ser el lugar donde habitan distintas etnias indígenas, es que constituye parte de uno de los corredores biológicos más importantes entre la Amazonía y los Andes, y la conexión entre los parques naturales Chiribiquete y La Macarena. No obstante, estas situaciones, se ha señalado que hay intereses económicos para conectar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo Yaguara II (Pérez, 2021). La conexión de estas vías se señala que permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, pero hay versiones que dicen que es algo que puede cambiar muy pronto (Pérez, 2021).
Mediante el Auto 0263 del 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (medida cautelar), se le ordenó a las autoridades ambientales regionales correspondientes, así como a Minambiente, que impartiera una estrategia integral inmediata para cesar la tala ilegal del bosque dentro de Yaguará II y judicializar a quienes trafican la madera de allí extraída, para implementar un plan de recuperación ambiental y reforestación (Tierra de Resistentes, 2020). En la nota publicada en el 2020 por Tierra de Resistentes, se señaló que Corpoamazonia indicó que para poder cumplir con la orden del Juzgado Civil de Ibagué, debía contar con acompañamiento de las Fuerzas armadas del Estado, dada la compleja situación de orden público en la zona; pero confirmaron que la situación ambiental es crítica pues se han venido promoviendo quemas para la implementación de ganadería extensiva. Igualmente, en esta nota Cormacarena, expresó la misma necesidad de acompañamiento, para poder cumplir con las obligaciones impuestas. La CDA igual, además de alegar falta de personal suficiente y la amplitud del territorio.
Dentro de las acciones que se están priorizando por parte del gobierno para disminuir la deforestación en esta área están a) la destrucción de la vía ilegal al interior del resguardo (Presidencia, 2023) y b) el invertir dinero en la implementación de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (Minambiente, 2023; Presidencia, 2023). Además de estas acciones desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se hizo un acuerdo con Minambiente, para dignificar la labor del campesinado, de los pueblos indígenas y las comunidades negras (Minagricultura, 2023). En este escenario, a través de la constitución de las Zonas de Reserva Campesina en el Amazonas, se está apuntando a reconocer su gobernanza y promover sus sistemas productivos, en donde como parte del acuerdo también se incluye el cumplir las medidas cautelares de la demanda de restitución del pueblo Nukak y resguardo Llanos del Yarí Yaguará II (Minagricultura, 2023). Todos estos compromisos y acciones se espera que contrarresten la deforestación al interior del resguardo, el cual entre el 2021 y 2022 fue uno de los más afectados por el tema de Deforestación (Villamil, 2023).
De acuerdo a los análisis hechos por FCDS (2019), las imágenes satelitales muestran que en la última década, en especial posterior de los acuerdos de paz, la zona ha perdido 7000 hectáreas de bosque, en varios parches abiertos hechos por terceros ocupantes para el establecimiento de ganadería, cultivos de usos ilícitos y apertura de vías ilegales. Por otra parte, al cruzar la capa de la frontera Agrícola de la UPRA del portal SIPRA 2022, con la capa del resguardo indígena de Yaguara II de la Agencia Nacional de Tierras 2022 del portal “Colombia en mapas”, se observa en el costado occidental del resguardo una sobreposición entre ambas figuras generando ambivalencias en su interpretación. Esta sobreposición de figuras en los territorios fue identificada por los asistentes al taller de diálogo territorial para identificación y caracterización de conflictos socioambientales adelantado en Florencia en el marco del atlas liderado por el instituto Sinchi (2022). Sumado a esto, otra situación que se ha venido dando en la zona, es que en poco más de tres meses, fue construida una vía ilegal de 22,4 kilómetros al interior del Resguardo Indígena Llanos del Yarí – Yaguará II (Guaviare), según lo alertó la Sociedad Zoológica de Frankfurt, a 4 km del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (El Espectador, 2023).
En respuesta a estos procesos de deforestación que se viene dando en la región, la apuesta del Gobierno para disminuir la deforestación en lugares como el Resguardo Yaguara II, fue apostarle el desarrollo del proyecto “Contribución a la gestión integral de Yaguará II, núcleo de desarrollo forestal”, en donde el proyecto generó co-beneficios sociales y económicos para la comunidad, fortaleciendo la gobernanza y garantizando la continuidad de los procesos de restauración en el territorio (Prensa Humboldt, 2024). La creación de una guardia indígena y el propósito de que esta se complemente con labores de guardia ambiental es otro de los resultados que demuestran el compromiso de las comunidades que conforman el resguardo con la protección de sus recursos (Prensa Humboldt, 2024).
No obstante, estos avances, contrastan con lo que ha venido sucediendo en torno a un aumento de vías para acaparar tierras y crear lotes para una ganadería que posiblemente está relacionada con lavado de activos (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2025). de acuerdo a la ex Ministra de Ambiente Susanna Muhamad quien resaltó que es necesario avanzar en la investigación criminal: “Si continúa la impunidad frente a los grandes capitales que están detrás de las acciones de deforestación, se incentiva la idea de seguir con este delito porque no hay consecuencias (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2025). La deforestación para esta zona durante 2024-2025 se calcula en 856 hectáreas (MAAP, 2025). Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 102 de los 230 resguardos amazónicos tuvieron una deforestación de 12.081 hectáreas en 2022 (Montero, 2023). De éstas, los territorios más afectados fueron los Llanos del Yari-Yaguará II con 1179 hectáreas deforestadas (Montero, 2023).
De acuerdo a las investigaciones se muestra que en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, durante todo 2024 y parte de 2025 se continuó avanzando en una carretera ilegal de 22 kilómetros para facilitar seguir tumbando bosque en esa zona (RPV, 2025). La expansión vial en el área dejó 856 hectáreas de deforestación (RPV, 2025). Según el mapa del reporte, se observa que el camino se extiende por medio del resguardo indígena y a sus costados se evidencia deforestación (RPV, 2025).
Algunas de las nuevas apuestas que se han adelantado desde el Gobierno para prevenir y evitar las afectaciones ambientales a la amazonia, se dio el 16 de marzo de 2025 en Macarena, en la mesa de diálogos de paz, en donde se firmó entre el Gobierno nacional de la República de Colombia y los bloques de Comando Suárez Briseño, Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte y frente Raúl Reyes de las Farc-EP, la declaración de La Macarena, en donde como parte de este documento se señala “… Las delegaciones de la Mesa de Diálogo de Paz comprometidas en este proceso participativo destacamos la contribución de centenares de delegados de asociaciones campesinas, núcleos, organizaciones indígenas, autoridades territoriales de la región que permite convocar a nuevos sectores en este esfuerzo por la transformación territorial que debe acompañar la superación de violencias, conflictividades armadas y patrones de exclusión…” (Declaración de La Macarena, 2025).
Sumado a esto, en esta misma Declaración se indica que “… Las relatorías y conclusiones del Encuentro de la Macarena contienen compromisos trascendentales en defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los campesinos en armonía con la defensa de las áreas protegidas y de su biodiversidad. Se ha considerado la situación especial del Parque Chiribiquete, zonas de reserva forestal y de manejo integrado, con criterios que comprometen a los campesinos a ser defensores de la naturaleza y obligan a las entidades públicas a armonizar las estrategias de conservación con los planes de buen vivir y desarrollo sostenible”. (Declaración de La Macarena, 2025).

Ubicación
Departamento: Guaviare
Municipio: Calamar
Otros Departamentos, Municipio, veredas: “Incluye también los departamentos de Caquetá y Meta Municipios: La Macarena (Meta) Calamar (Guaviare, San José del Guaviare (Guaviare), San Vicente del Caguán (Caquetá), El Retiro, El Jordán y El Morichal (La Macarena)
Itilla (Calamar), Puerto Cachicamo, (San José del Guaviare), La Tunia (San Vicente del Caguán)”
Otros datos de Ubicación: Resguardo indígena Yaguara II
Causas
La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó porque al encontrarse este resguardo en un corredor del narcotráfico, hay distintos actores armados ilegales que han buscado tener el control territorial de la zona (González, 2012; García, 2017). situación que se ha repetido en distintos momentos. En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo. Aunque los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus distintos esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más afectiva, no ha permitido que se tenga este control del territorio.
+ Info
La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó porque al encontrarse este resguardo en un corredor del narcotráfico, hay distintos actores armados ilegales que han buscado tener el control territorial de la zona (González, 2012; García, 2017). situación que se ha repetido en distintos momentos. En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo. Aunque los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus distintos esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más afectiva, no ha permitido que se tenga este control del territorio.
A esta situación de que se haya presentado un corredor de narcotráfico, se le suma la apertura y construcción de la infraestructura vial, Marginal de la Selva, con la cual se ha facilitado el ingreso de agentes dedicados a la deforestación y acaparamiento de tierras mediante tala y quema de grandes extensiones; en una buena parte de los casos para el establecimiento de pasturas para ganadería extensiva (Peréz, 2021). En estos escenarios de vías y deforestación, el foco de mayor impacto por deforestación, actualmente lo constituye la vía ilegal que pasa por el resguardo y atraviesa por el Parque Natural Chiribiquete que va desde Puerto Cachicamo – La Tunia, desprendiéndose de la Marginal de la Selva (Rutas del Conflicto, 2021; Peréz, 2021). Hay otras 2 vías ilegales que revisten importancia: La Tunia – Camuya y La Playa – Río Yarí. De forma complementaria a la Marginal de la Selva, se han abierto vías informales (Peréz, 2021).
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
|---|---|---|---|---|---|
Resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II (Pijao, Tukano y Piratapuya) y Nasa. | Campesinas; Guardia campesina; Juntas de acción comunal | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Defensa; Fuerzas Militares; Agencia Nacional de Tierras (ANT); Ministerio de Interior, Fiscalía General; Corporación para desarrollo sostenible norte oriente amazónico - CDA; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - Corpoamazonia; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena; Unidad para las víctimas; Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DCSI de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). | Fedegán | CORPOAMAZONIA y CDA | Disidencias de las FARC. Otros grupos armados ilegales. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |
|---|---|
Impacto ambiental principal Deforestación Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Desplazamiento
Impacto social, cultural y económico secundario Despojo de tierras Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |
Expresiones Visibles
Denuncias públicas, Carta de la comunidad a entidades del Gobierno Nacional, denunciando el nuevo desplazamiento, solicitando protección. – Intento de denuncia colectiva del desplazamiento ante Alcaldía de San Vicente del Caguán que no fue recibida. – La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la inhabilitación y prohibición de ingreso y tránsito por la vía construida ilegítimamente en el resguardo indígena Llanos del Yarí -Yaguará II y dentro del área de reserva forestal de la Amazonía.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Ocupación y usos indebidos de la tierra en el resguardo indígena Yaguara II [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#011
Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones
Descripción
El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue reservado, alinderado y declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura (PNNC, 2022). En el año 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha. Recientemente, se efectuó una nueva ampliación en los municipio de San José del Guaviare, Miraflores y Calamar en el Guaviare; y en San Vicente del Caguán y Solano en el departamento del Caquetá, acto formalizado mediante la resolución 1256 del 10 de julio de 2018, del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible-MADS (PNNC, 2022).
+ Info
El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue reservado, alinderado y declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura (PNNC, 2022). En el año 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha. Recientemente, se efectuó una nueva ampliación en los municipio de San José del Guaviare, Miraflores y Calamar en el Guaviare; y en San Vicente del Caguán y Solano en el departamento del Caquetá, acto formalizado mediante la resolución 1256 del 10 de julio de 2018, del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible-MADS (PNNC, 2022).
Como parte de los problemas que ha tenido el área natural protegida de Chiribiquete desde su creación, ha sido la falta de presencia estatal en la zona donde se conformó el área natural protegida, la falta de asignación presupuestal y el desconocimiento de la zona por parte de la institucionalidad dado su difícil acceso (Castellanos y Rojas, 2018). Todos estos elementos en conjunto, sumado a que es el parque nacional más grande del país, con más de cuatro millones de hectáreas después de las ampliaciones, han facilitado la intensificación de los motores de transformación en la zona, los cuales se han visto agudizados por la falta de control efectivo del territorio por parte de la fuerza pública y de las autoridades ambientales que están a cargo del área. A esto se le debe sumar las nuevas situaciones de presiones que se han generado por las ampliaciones que se le han hecho a esta área protegida, que en algunos casos ha generado nuevas presiones o ha intensificado las ya existentes. Además, posterior al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, se empezó a dar un riesgo permanente del control territorial por distintos grupos armados al margen de la ley, producto de la salida de las extintas FARC de la zona (Semana Sostenible, 2018).
Sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley, hay otros actores ilegales que han estado aprovechando la falta de control territorial estatal posterior del Acuerdo de Paz, control que era ejercido por las extintas Farc antes de este Acuerdo (Semana Sostenible, 2018). Igualmente, la ausencia o poca presencia de entidades estatales en estos territorios, ha dificultado la articulación con los sistemas de gobernanza locales, desaprovechando la oportunidad que estos sistemas le puedan aportar a un mayor control de la zona (Castellanos y Rojas, 2018). En la parte de Chiribiquete que se encuentra en el departamento de Caquetá líderes sociales y autoridades estatales señalan que la solución al grave problema de la deforestación, no es solamente judicial y con la intervención de la fuerza pública, sino que también se debe realizar una concertación con las comunidades afectadas para lograr medidas más efectivas.
Algunas de las visiones que se tienen desde las fuerzas armadas estatales respecto a esta situación, es que la deforestación que se ha estado dando en Chiribiquete, ha estado siendo generada por mafias (Cárdenas, 2020; FCDS, 2021). Las fuerzas armadas señalan sobre la deforestación que: “…Los campesinos no tienen plata para pagarle a cien motosierristas…” (Semana Sostenible, 2018). Otras de las percepciones que se tienen desde las fuerzas armadas del estado, es que las autoridades ambientales, dentro de las cuales se encuentra Parques Nacionales, no tienen la capacidad para tener el control territorial del área, y no cuentan ni con la capacidad de personal, ni financiera para contrarrestar todos los problemas que se viene presentando en el parque (Castellanos y Rojas, 2018; Cardenás, 2020). Adicional a esto, la visión de la autoridad ambiental – CDA es que: “…Esa gente llega con grandes capitales desde fuera del departamento. Contratan campesinos y cuando llegan los operativos, solo caen estos, no los autores intelectuales ni los financiadores…”.
En general, varias de las zonas de influencia de las áreas que estaban en la propuesta para la ampliación de Chiribiquete, han estado siendo afectadas por procesos de deforestación. Los sectores donde más han disminuido porcentualmente las áreas de bosque son en orden: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yarí (FCDS, 2018). En la zona de influencia directa del área en proceso de ampliación de Chiribiquete, FCDS (2018) señaló que se contabilizaban 2500 km lineales de accesos terrestres (IDEAM, 2016), sin discriminación de uso, superficie de rodadura ni ancho. Igualmente, dentro de los últimos reportes en la zona de ampliación se señala que una carretera está atravesando el norte del PNN Chiribiquete (El Tiempo, 2022). Por otro lado, otras de las situaciones que se identificaron desde FCDS (2018) que han generado presiones en las zonas de ampliación del parque, son en relación con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, puesto que esto se consideró que causa tensión con la población, ya que al no tener una visión de planificación regional de desarrollo, sino privilegiando proyectos individuales (en su mayoría ganaderos), que podrían estar derivando en procesos productivos insostenibles que se convierten en pocos años en motores de deforestación. De acuerdo al informe de parques como vamos (Mendoza, et. al. 2024) en los últimos diez años (2013-2023) se han deforestado 125.745 hectáreas en PNN. Esta deforestación se ha dado en cinco áreas protegidas en donde se concentra cerca del 77% del total de deforestación en este periodo. Cabe resaltar que los PNN Tinigua (42.478 ha), Sierra de La Macarena (25.736 ha) Paramillo (10.505 ha), Serranía de Chiribiquete (9610 ha) y La Paya (8759 ha), como los más afectados por este flagelo (Mendoza, et. al. 2024).
En la zona del Chuapal FCDS (2018) detectó que hay una alta dinámica de deforestación y apertura de vías, con cultivos de coca generalizados y casi permanentes según el análisis de cultivos de uso ilícito; con algunas incursiones crecientes en el área que se destinó para ampliación de Chiribiquete, en condición de abandono. En lo que respecta al sector de la Cristalina FCDS (2018) señaló que a la fecha de la publicación había una dinámica alta del proceso de deforestación, destinada en gran parte al cultivo de pastos, en el norte de este sector se identificado incursiones (Interanual 2016-2017) que son necesarias de monitorear debido a la presencia de vías de acceso terrestre que lo hacen un sector altamente vulnerable FCDS (2018). Vale la pena anotar que sus características naturales de inundación no facilitan el uso antrópico, lo que, hasta el momento, ha mantenido libre de intervención su zona central.
En cuanto al sector de Itilla FCDS (2018) indica que este sector es un sector caracterizado por cultivos de coca concentrados en el margen izquierdo (aguas arriba) del río Itilla, desde hace una década (como mínimo) con una extensión de aproximadamente 55 hectáreas, sin grandes cambios ni ampliación de la frontera. No obstante, en el sobrevuelo de reconocimiento y monitoreo FCDS (2018) señaló que detectó cultivos de coca de amplias dimensiones con características empresariales más que de producción de indígenas.
Estas dinámicas de transformación que se han venido dando en las ampliaciones de Chiribiquete han continuado, en el primer trimestre de 2023, se identificó el desarrollo de una vía ilegal que se construyó en el resguardo indígena de Yaguara II y que que estaba impactando en Chiribiquete (El Tiempo, 2023), la cual en su momento la procuraduría le solicitó a Minambiente la importancia de intervenir esta vía ilegal que se hizo sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara II ni de las autoridades competentes (Caracol, 2023). Adicional a esto según reporte oficial de los organismos de socorro, más de dos mil hectáreas de bosque y 200 de sabana, han resultado consumidas por las quemas indiscriminadas y tala de bosques registradas en el lugar (Caracol Radio, 2023).
Chiribiquete no ha sido ajeno a los cambios de posición de las disidencias de las Farc frente a temas de conservación de los bosques de la amazonia quienes ya han cambiado de parecer varias veces. Entre 2019 y 2022, -periodo en el que se registró el pico más alto de deforestación en el país-, la orden era tumbar el bosque (Duzán, 2024). Cuando apareció la paz total y los del Estado Mayor Central -EMC decidieron empezar a dialogar con el gobierno de Petro, cuentan los campesinos que la orden cambió (Duzán, 2024). Ya no les pedían que tumbaran el bosque, sino que lo preservarán. Esa decisión, dicen los expertos, fue clave para que la deforestación se redujera en un 64 por ciento en 2023. Sin embargo, en los tres primeros meses de 2024, -que coinciden con la escisión del EMC y la decisión de Mordisco de levantarse de la mesa de diálogos, la deforestación subió de nuevo en un 44 por ciento (Duzán, 2024).
La deforestación que se ha venido dando en algunas de las zonas de amazonía, dentro de las que encuentra Chiribiquete y sus zonas circundantes, han llevado a que desde los últimos gobiernos se adelanten acciones desde sus fuerzas armadas como apuesta a contrarrestar las dinámicas de esta deforestación. En el caso del gobierno Duque la apuesta fue con Artemisa y la apuesta del gobierno Petro ha sido con la operación Amazonía. En cuanto la Operación Artemisa el Ejército colombiano, la definió como una operación que enfocó sus esfuerzos «en la protección del medio ambiente, la reforestación de bosques y contribución a la sustitución de cultivos ilícitos, logrando así salvaguardar uno de los activos estratégicos más importantes del país, su biodiversidad (EFE, 2022), en donde el mimo Ejército señaló que “Artemisa va mucho más allá de adelantar operaciones ofensivas contra el narcotráfico y la minería ilegal, también promueve los esfuerzos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”. (EFE, 2022).
Frente a esta operación que se adelantó en varios parques nacionales de la Amazonia en los últimos años, como fue el caso de Chiribiquete, algunos de los líderes indígenas y campesinos que representan a las comunidades afectadas indicaron que: “…Estamos desde el pasado 22 de marzo (2019) haciendo una gira con campesinos e indígenas que vienen desde Caquetá, sur del Meta y Guainía, porque venimos a exponer ante las instituciones del estado – que no se presentaron- nuestra intención de dialogar sobre la problemática que nos tiene enfrentados a graves violaciones de derechos humanos: tenemos compañeros que están siendo judicializados y desplazados, y sus pertenencias quemadas…” (El Tiempo, 2021).
Otras de las visiones que hay sobre Artemisa, es que fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, en donde algunos líderes sociales de las zonas donde se adelantó, indicaron que esta operación reavivó muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, lo cual incrementó la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto, hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.
La operación amazonia que viene siendo la apuesta del gobierno del Petro contra la deforestación, presenta en la página de la Presidencia de la República (2024) la noticia “Contra la deforestación: destruidos cinco puentes y cinco vías ilegales en el Parque Nacional Natural Chiribiquete” en donde se indica que el presidente Petro señaló en su red social X “No vamos a dejar destruir Chiribiquete. Es un patrimonio cultural y natural de la humanidad. He propuesto al campesinado no dejarse estafar por latifundistas mafiosos y entrar al programa de pagos por ciudad la selva” (Presidencia, 2024), y su entonces Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó sobre ese mismo tema que “…el Parque Nacional Chiribiquete “es una joya de nuestra naturaleza, por eso seguiremos en este trabajo articulado e interinstitucional para garantizar su protección y conservación””. En este mismo comunicado de la presidencia se indica con este operativo se da un gran golpe a las finanzas de las estructuras multicrimen, responsables de la deforestación y del control de las rutas de narcotráfico en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare (Presidencia, 2024). Contrario a esto en medios locales han citado el operativo como una nueva operación Artemisa, refiriéndose a la criticada estrategia del gobierno de Iván Duque en contra la deforestación, que tuvo muchas denuncias porque causó desplazamientos y judicializaciones injustificadas (León, 2024).
El brigadier general Óscar del Cristo Díaz, comandante de la fuerza de despliegue rápido No 1 que opera en esa zona (León, 2024). A 8 kilómetros de dónde se dio la operación Amazonía, transitaba un pelotón al mando del general que fue cercado por las comunidades (León, 2024). El general dijo en la audiencia transmitida por Macarena News, que los habían retenido e incomunicado durante varias horas a pesar de que ellos no tenían nada que ver con el operativo…” (León, 2024). El general señaló “…No fue el Ejército. El Ejército no fue a destruir puentes, no fue a dañar viviendas”, dijo el comandante ante los campesinos. “Nosotros no utilizamos ni explosivos ni fusiles ni ningún arma porque nosotros pertenecemos al territorio (…) los derechos de las personas no pueden estar por debajo de los derechos del medioambiente…” (León, 2024).
Las diferentes voces de instituciones de gobierno con versiones encontradas sobre dicha operación, pone de presente un alto grado de descoordinación institucional (León, 2024). El Ejército, que es la fuerza que está en la zona, no participó, y un alto oficial lanzó una mirada crítica al modo cómo se ejecutó (León, 2024). Contrario a esta versión, Petro y el Ministerio de Defensa señalaron que se hizo una operación con éxito contra el grupo armado ilegal que tiene presencia en la zona (Presidencia, 2024). Estas diferencias de los pronunciamientos sobre esta operación, refleja los problemas de la política de paz total y los diálogos fallidos con las disidencias de las Farc que operan en la zona (León, 2024).
Dentro de las nuevas iniciativas que se han adelantado desde el Gobierno para prevenir y evitar las afectaciones ambientales a la amazonia, el 16 de marzo de 2025 en Macarena, en la mesa de diálogos de paz, se firmó entre el Gobierno nacional de la República de Colombia y los bloques de Comando Suárez Briseño, Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte y frente Raúl Reyes de las Farc-EP, la declaración de La Macarena, en este documento se hace una mención específica de Chiribiquete, en donde se señala “… Las relatorías y conclusiones del Encuentro de la Macarena contienen compromisos trascendentales en defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los campesinos en armonía con la defensa de las áreas protegidas y de su biodiversidad. Se ha considerado la situación especial del Parque Chiribiquete, zonas de reserva forestal y de manejo integrado, con criterios que comprometen a los campesinos a ser defensores de la naturaleza y obligan a las entidades públicas a armonizar las estrategias de conservación con los planes de buen vivir y desarrollo sostenible”. (Declaración de La Macarena, 2025).

Ubicación
Departamento: Guaviare, Caqueta
Municipios: Calamar, Cartagena del Chairá, Solano, Calamar, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare
Veredas con mayor deforestación en áreas límites de las ampliaciones: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yari, Zonas de ampliación de Chiribiquete.
Otros datos de ubicación: Municipios de Caquetá: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano; municipios de Guaviare: Calamar, San José del Guaviare, Miraflores.
Veredas: Ciudad Yarí, Paraíso del Yarí, Nueva Esperanza, Alta Gracia y el Camulla (en San Vicente del Caguán), así como en las veredas de Puerto Polaco y Brisas del Itilla (en Calamar), veredas de Manabil y Choapal en el Corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare.
Parque Nacional Natural Chiribiquete.
Causas
En varias de las zonas circundantes a las áreas ampliadas de Chiribiquete al igual que en las áreas ampliadas se ha venido dando un proceso de deforestación para la posterior expansión de las praderas, esto con el fin de apropiarse y ocupar ilegalmente las tierras, en muchos casos con la visión de dedicarlas a la ganadería (Semana Sostenible, 2018). Adicional a esto, la autoridad ambiental CDA, señala que hay actores externos a la zona, que suelen financiar estas actividades y ven en la ocupación, posesión ilegal de la tierra, y en el cambio de su uso, la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de talar indiscriminadamente los bosques naturales y praderizarlos. Además de esto, otras entidades señalan que detrás de estos procesos de ocupación hay una gran cantidad de dinero que proviene de actividades ilícitas, como es el caso de ganancias obtenidas del narcotráfico (Cardenás, 2021), con lo cual esto funciona como un mecanismo de lavado de dinero.
+ Info
En varias de las zonas circundantes a las áreas ampliadas de Chiribiquete al igual que en las áreas ampliadas se ha venido dando un proceso de deforestación para la posterior expansión de las praderas, esto con el fin de apropiarse y ocupar ilegalmente las tierras, en muchos casos con la visión de dedicarlas a la ganadería (Semana Sostenible, 2018). Adicional a esto, la autoridad ambiental CDA, señala que hay actores externos a la zona, que suelen financiar estas actividades y ven en la ocupación, posesión ilegal de la tierra, y en el cambio de su uso, la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de talar indiscriminadamente los bosques naturales y praderizarlos. Además de esto, otras entidades señalan que detrás de estos procesos de ocupación hay una gran cantidad de dinero que proviene de actividades ilícitas, como es el caso de ganancias obtenidas del narcotráfico (Cardenás, 2021), con lo cual esto funciona como un mecanismo de lavado de dinero.
Sumado a esto, al parecer, parte de estas tierras ocupadas y acaparadas son negociadas de alguna manera en las notarías, mediante negocios ilegales que luego quedan registrados en las oficinas de instrumentos públicos (Semana Sostenible, 2018). En relación con esto, la Agencia de Renovación del Territorio, ART, habla de la ausencia de un catastro rural actualizado que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca.
A esta falta de presencia y fortalecimiento de las entidades estatales que se ha venido dando tanto al interior del parque como en su periferia, se adicionan los presupuestos limitados que han venido recibiendo las administraciones del parque, y el desconocimiento que aún se tiene del área natural protegida, lo cual no ha permitido tener un mayor control sobre las distintas presiones que se han venido presentando en el entorno del parque y en su interior (Castellanos y Rojas, 2018). Esto muestra claramente que existen grandes limitaciones para que las autoridades ambientales puedan tener el control de esta área, incluyendo la administración del parque, puesto que no han tenido ni tienen la capacidad de un control real en el territorio, y no han contado ni cuentan con el suficiente personal ni con la dotación necesaria para contrarrestar los distintos problemas que se han venido dando a partir del establecimiento y la ampliación del parque Chiribiquete (Castellanos y Rojas, 2018; Semana Sostenible, 2018). Aunque Chiribiquete es el parque natural más grande del país, no en toda el área se presentan tensiones, son seis las áreas donde especialmente se concentran estas presiones concentradas en los municipios colindantes como Bajo Caguán y Calamar (WWF, 2021).
En cuanto a los operativos que se han hecho desde las fuerzas armadas de los Gobiernos para contrarrestar la deforestación, como han sido Artemisa en el Gobierno Duque y operación Amazonia en el Gobierno Petro, se ha señalado por parte de algunos líderes sociales de la zona, que estos operativos han reavivado muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, incrementando tensiones sociales en la zona (De Justicia, 2021, León, 2024). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
|---|---|---|---|---|---|
Uitoto; Tucano; Cubeo; Wanano; Desanos; Pijaos; Piratapuyos; Yukuna; Matapí; Tanimuka y Andoque entre otros. | Campesinas: Guardianes de Chiribiquete; Juntas de Acción Comunal de la vereda Puerto Polaco (Municipio de Calamar); Juntas de acción comunal de las otras veredas. | Fiscalía; Procuraduría; Fuerza Pública; Parques Nacionales; Ministerio de Ambiente; Ministerio de Defensa; Ministerio de Agricultura; Agencia Nacional de Tierras - ANT; Alcaldía de Cartagena del Chairá; Alcaldía de San Vicente del Caguán; Alcaldía de Solano; Alcaldía de Calamar; Alcaldía de San Vicente del Caguán; San José del Guaviare; Gobernación Guaviare; Gobernación Caqueta; la Agencia de Desarrollo Rural (ARN); Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DCSI de la Agencia de Renovación del Territorio (ART); Defensoria del Pueblo. | Fedegán y Fedepalma | CORPOAMAZONIA y CDA
| Disidencias de las FARC y Otros grupos armados ilegales. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
|---|---|
Impacto ambiental principal Pérdida de cobertura vegetal Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Militarización y aumento de la presencia policial Impacto social, cultural y económico secundario Desplazamiento Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |
Expresiones Visibles
Protestas, los líderes campesinos e indígenas han buscado una rendición de cuentas con distintas instituciones estatales por operaciones como Artemisa, como fue el caso de visitar el congreso de la república para hablar de este tema, igual han tomado algunas acciones de hecho como retención de una persona del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y un militar de las fuerzas armadas. Igualmente, con la operación Amazonia también hubo protestas en contra de este tipo de actuaciones.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#012
Parque Nacional Natural Tinigua poblamiento y superposición de territorialidades
Descripción
El Parque Nacional Natural Tinigua, se encuentra dentro de la figura de ordenamiento territorial de especial importancia ambiental del departamento del Meta, El Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), la cual incluye cuatro (4) Parques Nacionales Naturales (Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Tinigua) y tres Distritos de Manejo Integrado. En este territorio confluyen ecosistemas andinos, orinocenses y amazónicos lo que le confiere una alta diversidad biológica (PNNC, 2022). El Parque Nacional Natural Tinigua, tiene una importancia hídrica por conservar cuatro (4) cuencas hidrográficas río Guayabero, río Guaduas, río Perdido y el río Duda que permiten la formación del río Guaviare y la macro cuenca del Orinoco (PNNC, 2022).
+ Info
El Parque Nacional Natural Tinigua, se encuentra dentro de la figura de ordenamiento territorial de especial importancia ambiental del departamento del Meta, El Área de Manejo Especial La Macarena (AMEM), la cual incluye cuatro (4) Parques Nacionales Naturales (Sumapaz, Cordillera de los Picachos, Sierra de La Macarena y Tinigua) y tres Distritos de Manejo Integrado. En este territorio confluyen ecosistemas andinos, orinocenses y amazónicos lo que le confiere una alta diversidad biológica (PNNC, 2022). El Parque Nacional Natural Tinigua, tiene una importancia hídrica por conservar cuatro (4) cuencas hidrográficas río Guayabero, río Guaduas, río Perdido y el río Duda que permiten la formación del río Guaviare y la macro cuenca del Orinoco (PNNC, 2022).
Tinigua ha aparecido en los últimos años como una de las áreas que está siendo más impactada por la deforestación (Mongabay, 2021). Las vías, la colonización y la ganadería han llevado a un fuerte proceso de acaparamiento de tierras en su interior posterior a la salida de las extintas FARC producto de la firma del Acuerdo de Paz firmado con el gobierno nacional en el 2016 (Semana, 2018a; Mongabay, 2022). Las situaciones en el Parque Tinigua, han estado tan complicadas en los últimos años que los funcionarios del parque, incluyendo la propia directora han sido amenazados por las disidencias de las FARC (Mongabay, 2019; Caicedo, 2025). De acuerdo a algunas versiones, son ahora esas disidencias uno de los actores que promueven la deforestación, una situación que contrasta con la que ocurría años atrás, donde las extintas FARC regulaban evitando la tala del bosque (Rojas, 2020).
Dentro de las distintas versiones que se tienen de lo que ha estado pasando en Tinigua, se señala que han estado llegando campesinos desplazados de Chocó, Putumayo, Cauca, Huila, Caquetá, del mismo Meta, de casi todo el país buscando tierra y al no haber tierras disponibles se adentran en el parque (Semana, 2018), promovidos por las disidencias (Daza, 2024). Se señala que mientras el Gobierno no avanza en solucionar el tema de tierras, las disidencias están midiendo los terrenos de los campesinos dentro del parque (Daza, 2024). Según testimonios, durante la Semana Santa en el 2018, obligaron a los pobladores a llenar formularios y medir las tierras en las que estaban asentados (Daza, 2024). Un documento del Bloque Jorge Suárez Briceño menciona que están realizando una “reforma agraria revolucionaria” para tomar control de terrenos ociosos en áreas bajo su influencia (Daza, 2024). Al parecer hay ciertas ‘normas’ de los nuevos grupos armados ilegales que ahora están en la Amazonía, para llenar de ganadería la parte sur de Tinigua y conservar la parte norte para garantizar su movilidad por el territorio (Las2Orillas, 2023). Las disidencias han entendido que su fuente de poder, más que la coca o el ganado, es la tierra (Vélez, 2024). Por lo menos desde 2018 hay evidencia de que los frentes al mando de Calarcá se quedaron con baldíos que fueron entregados por las extintas FARC y que lideraron colonizaciones dirigidas al Parque Natural Tinigua, ubicado al oeste de Puerto Cachicamo (Vélez, 2024). A esto se suma que han estado llegando personas a las que se les paga por deforestar, financiados por mafias que buscan praderizar y acaparar tierras, ya sea para incorporar ganado o para comercializarla de manera irregular, en muchos casos para blanquear dinero de actividades de uso ilícito (Mongabay, 2021).
El Parque Tinigua hace parte de un territorio de frontera de colonización, en donde ha habido muy poca o ninguna gobernabilidad por parte del Estado, por lo cual la gente ha creado sus propias formas de gobernabilidad y se ha organizado creando estrategias propias para relacionarse con el territorio más allá de las figuras de ordenamiento que se establezcan desde las entidades del Estado (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). La ausencia Estatal a lo largo de años en las zonas donde se creó el parque Tinigua (1989), sumado a los procesos de colonización promovidos en distintos momentos por el Estado, ha causado que los campesinos que han ido colonizando las zonas dentro del parque y su periferia, se hayan organizado y planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado durante décadas (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). Esta situación ha generado que no se hayan logrado acuerdos definitivos entre estas comunidades con las distintas entidades Estatales (Rodríguez, 2020).
Como parte de este proceso organizativo comunitario, los campesinos que venían habitando el área del parque Tinigua, algunos de ellos incluso antes de la creación del parque, señalan que hace más de 20 años se organizaron en la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero (Ascal-G), que agrupa a comunidades de 68 veredas, y uno de sus pilares, viene siendo el evitar la deforestación (Borda, 2017). Esta visión ha sido reconocida en el territorio, incluso cuando operaban las extintas FARC, puesto que ayudaban a Ascal-G a evitar la deforestación, pero una vez salieron del territorio por la firma de los Acuerdos de Paz en el 2016, esta asociación no tuvo ningún respaldo para controlar la deforestación, porque que hubo una reorganización de actores armados en el territorio (Semana, 2018; Rodríguez, 2020). Incluso para las mismas entidades del Estado, la presencia en territorio, no ha sido fácil (Mongabay, 2019).
No obstante, según investigaciones, las dinámicas territoriales que se están dando muestran los patrones de conversión de bosque a pastos para ganado, en el parque Tinigua, en donde tanto los agricultores antiguos cómo los nuevos han fragmentado y se han apropiado intencionalmente del área, promovidos por las disidentes de las FARC. De acuerdo al informe de parques como vamos (Mendoza, 2024) entre el 2013 y el 2023 se han deforestado 125.745 hectáreas en PNN. Esta deforestación se ha dado en cinco áreas protegidas en donde se concentra cerca del 77% del total de deforestación en este período. Los PNN Tinigua (42.478 ha), Sierra de La Macarena (25.736 ha) Paramillo (10.505 ha), Serranía de Chiribiquete (9610 ha) y La Paya (8759 ha), han sido los parques más afectados por este flagelo en este período de tiempo (Mendoza, et. al. 2024). En el caso de las áreas protegidas del SPNN se ha identificado la presencia de accesos viales terrestres, específicamente en los PNN Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km) y Cordillera de Los Picachos (162,0 km) (Mendoza, 2024). No obstante, cabe resaltar que para el año 2023 se quebró la tendencia de cinco años del PNN Tinigua como el área protegida más afectada por la deforestación reduciéndose sustancialmente esta deforestación.
Según el análisis del Ideam, en el primer trimestre del 2023, comparado con el primer trimestre de 2022, se deforestaron 5209 hectáreas menos en Tinigua (Mongabay, 2023). Este descenso coincidió con la declaración del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, para este período, respecto a controlar la deforestación a través de la presión armada y la coerción poblacional (Crisis Group, 2024), y de poner este tema en la mesa de negociación y de participar en la canalización de la inversión que en este sentido realiza el Sistema Nacional Ambiental SINA (Mendoza, et. al. 2024). Esta situación contrasta con lo ocurrido en el primer trimestre de 2024, cuando declararon la “reapertura” de permisos para deforestar, lo que coincide con una de las cifras más altas de deforestación, en el mismo trimestre, desde el pico histórico de 2017 (Mendoza, 2024).
El EMC ha demostrado que, si decide hacerlo, puede frenar la deforestación (Crisis Group, 2024). Sin embargo, la tala de bosques y las actividades económicas que se pueden realizar gracias a la deforestación son esenciales para las finanzas del grupo armado. La praderización y apropiación de tierras, junto con la ganadería (a menudo en esas mismas tierras adquiridas ilegalmente), alimentan cada vez más su crecimiento financiero (Crisis Group, 2024). Un factor determinante en la deforestación de los parques nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena es la expansión de la ganadería. De acuerdo con un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), publicado en febrero de 2024, más de 24 mil cabezas de ganado fueron detectadas pastando en más de 180 predios dentro de estos parques y en la Cordillera de los Picachos (Salvemos los bosques, 2025). El informe de EIA reveló que, en 2023, se contabilizaron 10453 cabezas de ganado en más de 50 predios dentro de Tinigua, con cuatro de ellos albergando más de 500 reses cada uno (Salvemos los bosques, 2025).1
De acuerdo a lo señalado por la directora de la Territorial Amazonía, Jenny Cueto: “Nosotros tenemos planes estratégicos y se empiezan a implementar acciones, pero buena parte de las veces tenemos que suspender el trabajo con las comunidades, porque vuelven a presentarse situaciones complicadas” (Caicedo, 2025). Señala igualmente la directora de la Territorial Amazonía que “La ausencia de parques nacionales hace que las actividades ilegales se fortalezcan y haya más presión sobre áreas protegidas. Al no poder estar ahí, no se puede gestionar la conservación de esas áreas” (Caicedo, 2025).
En la página de Presidencia de la República (Presidencia, 2025) se anuncia que dentro de la Mesa de Diálogos del Gobierno nacional con el Estado mayor de los bloques ‘Comandante Jorge Suárez Briceño’, Magdalena Medio ‘Comandante Gentil Duarte’ y el Frente ‘Comandante Raúl Reyes’ de las FARC (Embf) reafirmaron su compromiso de seguir construyendo el camino hacia la terminación definitiva del conflicto. Se señala igualmente desde la Presidencia de la República que dentro de los temas claves que se encuentra en este acuerdo con parte de las disidencia de las FARC se encuentra la revitalización la selva amazónica y abrir las puertas de sustitución de cultivos de coca en Catatumbo y Caquetá (Presidencia, 2025). En ese sentido, las partes anunciaron un acuerdo para la protección del parque Chiribiquete, la recuperación de la Serranía y los parques La Macarena, Tinigua y Picachos, así como la conservación de áreas protegidas y el cierre de la frontera agrícola (Presidencia, 2025) También se incluyó que habrá un acompañamiento en la recuperación del corredor de conectividad ecológica que integra los parques Macarena y Chiribiquete, mediante la siembra de 10 millones de árboles y la recuperación del parque Tinigua con un programa que llegue a 10.000 hectáreas y no menos de 5 millones de árboles de especies nativas allí. Se señala también que en este punto se invitará a las Juntas de Acción Comunal para establecer viveros comunitarios (Presidencia, 2025).
No obstante, Tinigua se ubica en una zona límite en la que están grupos armados al margen de la ley como las disidencias de las FARC de Mordisco y las disidencias de las FARC de Calarcá (Pares, 2024), por lo que puede considerarse como una zona en disputa entre los dos grupos de las disidencias (Cabezas, 2025), en donde desde mediados de 2023, organizaciones campesinas del sur del Meta, han advertido sobre la instalación de campamentos, el cobro de extorsiones y el reclutamiento forzado por parte del Bloque Jorge Suárez Briceño que hoy comanda “Calarcá” (Granados, 2025). Se indica que las denuncias fueron remitidas a la Defensoría del Pueblo, a la Personería de La Macarena y a unidades militares destacadas en la zona (Granados, 2025). Sin embargo, la respuesta institucional ha sido, en palabras de un líder local, “una mezcla de indiferencia y miedo” (Granados, 2025). Por lo que para implementar los acuerdos que se mencionan desde Presidencia de la República a adelantar con los campesinos y juntas de acción comunal para la recuperación del parque, se necesita que existan garantías para poder hacerlo y que prospere. Hoy estos grupos están enfrentados y en disputa por rentas y territorio en la Amazonía (Cabezas, 2025; Morales, 2025). Estos grupos reclaman continuidad de la ideología fariana y han recuperado parte de la relación que esta guerrilla tuvo con sus bases durante 50 años de influencia (Morales, 2025).
Una de las principales apuestas que se ha planteado desde el gobierno actual para disminuir la deforestación ha sido a través de los Núcleos de Desarrollo Forestal y de Biodiversidad NDFyB, que son una iniciativa del gobierno colombiano destinada a convertir los núcleos activos de deforestación en áreas donde se prioricen la conservación y el manejo sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad, con un enfoque que busca trabajar de la mano con las comunidades para frenar la deforestación. En esta apuesta que viene haciendo el gobierno para el caso del NDFyB PNN Tinigua se han venido dando los siguientes cambios en la superficie de bosque, para julio de 2024, había 210.807 ha, en octubre esta superficie cambio a 209.818 ha y en enero de 2025 el valor de superficie de bosque fue de 207.717, lo que muestra que de acuerdo a los datos del monitoreo la superficie de bosque ha disminuido (SIAT-AC, 2025). Este NDFyB incluye un área de 470.689 ha, dentro de las cual 207.793 ha corresponde al área total del parque Nacional Tinigua (SIAT-AC, 2025).

Ubicación
Departamento: Meta
Municipio: La Macarena
Otros Departamentos, Municipio, veredas: Otros municipios en el Meta como: La Uribe
Otros datos de Ubicación: Parcialmente el territorio comprende, total o parcialmente, veinte veredas: “Aguabonita, Aires del Meta, Alto Raudal, Atlántica, Bajo Raudal, Bajo Villanueva, Brisas del Guayabero, Tapir, Esperanza, La Dorada, Bocana del Perdido, Los Alpes, Paraíso, Aires del Perdido, Caño Limón, El Rubí, Jordania, La Samaria, Paraíso del Losada y Villanueva Alto. Parque Nacional Natural Tinigua.
Causas
La ausencia Estatal a lo largo de años en las zona donde se creó el parque Tinigua en 1989, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). Esta situación ha generado que no se hayan logrado acuerdos definitivos entre estas comunidades con las distintas entidades Estatales (Rodríguez, 2020).
+ Info
La ausencia Estatal a lo largo de años en las zona donde se creó el parque Tinigua en 1989, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017; Rodríguez, 2020). Esta situación ha generado que no se hayan logrado acuerdos definitivos entre estas comunidades con las distintas entidades Estatales (Rodríguez, 2020).
El área comprendida hoy por lo que es el Área de Manejo Especial de la Macarena AMEM, estuvo sobrepuesta con la denominada Reserva Forestal de la Amazonía que fue creada a través de la Ley 2da de 1959, -cuya extensión abarcaba toda la cuenca del río Amazonas y parte de la del Guaviare-, la cual fue sometida a sucesivas sustracciones destinadas principalmente a la ampliación de la frontera agrícola a través de procesos de colonización (PNNC, 2018). Con el Decreto 1989 de 1989, cambia el régimen jurídico de esta área pasando a ser entonces él AMEM (PNNC, 2018).
El espacio donde hoy día se localiza él AMEM, desde mediados del siglo XX ha estado sujeto a procesos de colonización espontánea y orientada, caracterizados por ser desordenados y carecer de atención Estatal (PNNC, 2018). Desde la década de los años 50 hubo apoyó económico del Estado para que en ese momento ex combatientes liberales amnistiados se trasladaran al Ariari; posterior a esto desde la Caja Agraria se fundaron los centros de colonización de Canaguaro, Avichure y Charco Indio, en la ribera derecha del río Ariari, para que allí se asentaran cientos de familias que se habían quedado sin tierra ni trabajo por cuenta de la “violencia”. En la década de los 60 el recién creado INCORA inició el denominado proyecto Meta I, con la apertura de zonas de crédito supervisado en los municipios de Acacias, Guamal, San Luis de Cubarral, la parte norte de Granada, la Oriental de San Martín y la parte de Fuente de Oro en el sector intermedio del río Ariari, proyecto que se extendió a finales de la década del sesenta a tres áreas de colonización diferente: al Ariari-Guejar, El Retorno en márgenes del río Guaviare; y Planas, al oriente del departamento del Meta (PNNC, 2018). Igualmente, en la década de los setenta hubo en particular procesos de colonización espontánea asociados especialmente a bonanzas locales de madera, pieles y cultivos de uso ilícito (PNNC, 2018).
En la última década la situación que se viene dando al interior del parque y en sus zonas aledañas, es que, a partir del Acuerdo de Paz en el 2016, por la no llegada de entidades del Estado al territorio, empezó un fuerte proceso de ocupación en los terrenos del parque promovido por las disidencias de las FARC, a este respecto hay versiones que indican que esta ocupación se ha estado financiado por mafias que quieren hacer negocios con las tierras praderizadas, en muchos casos para establecer ganado (Mongabay, 2021) o que se están adjudicando tierras para luego cobrar extorsiones sobre la mismas (Vélez, 2024). Al interior del parque se han hecho una gran cantidad de vías por las extintas FARC y por la comunidad, que son las que han permitido varias de las actividades que se dan en el interior del parque, en donde la gente de la comunidad pide que haya reconocimiento y mejoramiento de algunas de estas vías para poder tener más alternativas económicas con las que cuentas al día de hoy (Borda, 2017 Semana Sostenible, 2019). Parte de las versiones que se están manejando en los territorios es que las disidencias están repartiendo la tierra al interior de los parques de Tinigua y Macarena, ya que señalan estas disidencias que no van a seguir de guardaparques de los estos parques nacionales que son de ellos (Calle, 2018).
Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por los operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022). Además de esto, no ha sido posible en los últimos años la presencia permanente de funcionarios del parque por las amenazas que han recibido por parte de distintos actores ilegales están en la zona (Mongabay, 2019). En cuanto a la comunidad que vive en el parque Tinigua, han venido señalando que la única alternativa económica que ellos ven viable es la ganadería, puesto que bajo la visión de ellos los suelos del sector son muy malos y no se dan si no pastos, igual señalan que además de esto por la falta de infraestructura en la zona el único negocio que les da rentabilidad es la ganadería (Mongabay, 2019).
Actores
Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
|---|---|---|---|---|
Campesinas: Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de La Macarena (CORPOAMEM); Comité de cultivadores de hoja de coca de La Uribe y La Macarena; Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL-G); y Corporación de Trabajadores Campesinos Agropecuarios Ambientales de los Llanos del Yarí (CORPOAYARÍ). | Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales; Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena); Gobernación del Meta; Alcaldía de La Macarena; Alcaldía de La Uribe; Defensoría del Pueblo; Minambiente; Mindefensa; Minagricultura; Ministerio de Minas y Energía; ICA; ANLA; Fiscalia; Procuraduria; Defensoria del Pueblo. | Fedegán | CORMACARENA | Disidencias de las FARC, Bloque Jorge Suárez Briseño del grupo de Calarcá. Y Disidencias de las FARC del EMC Iván Mordisco. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
|---|---|
Impacto ambiental principal Cambio en el uso del suelo Impacto ambiental secundario Deforestación Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Militarización y aumento de la presencia policial Impacto social, cultural y económico secundario Desplazamiento Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |
Expresiones Visibles
Denuncias públicas, plantones y bloqueos de líderes sociales como respuesta al desacuerdo de las comunidades por los operativos militares de Artemisa en el parque Tinigua.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Tinigua poblamiento y superposición de territorialidades [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#013
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena poblamiento y superposición de territorialidades
Descripción
El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena reviste una gran importancia ecológica, biológica y ambiental. Por su ubicación sobre el Escudo Guyanés y su interconectividad ecológica con los parques Tinigua y Picachos, es un punto de unión del corredor entre la Orinoquía, la Amazonia y los Andes, contando con altos niveles de endemismo biológico y con una gran expresión de biodiversidad.
+ Info
El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena reviste una gran importancia ecológica, biológica y ambiental. Por su ubicación sobre el Escudo Guyanés y su interconectividad ecológica con los parques Tinigua y Picachos, es un punto de unión del corredor entre la Orinoquía, la Amazonia y los Andes, contando con altos niveles de endemismo biológico y con una gran expresión de biodiversidad.
El actual Parque Nacional Natural tiene una larga historia de conformación y consolidación que está imbricada con diferentes procesos y momentos de colonización, dirigidos por el Estado, de esta manera durante los años 50 y 60 se dieron diferentes momentos en los que los gobiernos promovieron la colonización del rio Ariari y de la Reserva Nacional Sierra de la Macarena. Luego de varios conflictos territoriales entre los colonos y las instituciones ambientales, el gobierno de Virgilio Barco determinó con el decreto 1989 de 1989 la creación del Parque Natural Sierra de la Macarena, dentro del decreto quedó establecido que el Área de Manejo Especial de La Macarena (AME-Macarena), estaría integrado por: i) El PNN Sierra de La Macarena; ii) los DMI de La Macarena; iii) el PNN Tinigua; iv) el DMI del Ariari – Guayabero; y v) el “Territorio” de los Parques Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos y Sumapaz comprendido en la jurisdicción del Departamento del Meta (PNN, 2018 ).
La Serranía de la Macarena es quizá uno de los lugares con mayor conflictividad a nivel socioambiental, podría decirse que es un crisol donde se manifiesta la confluencia de diferentes problemáticas que recorren el territorio colombiano en general. La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas, la extracción maderera y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de los elevados índices de deforestación del parque, frente a esto Parques Naturales ha implementado algunos acuerdos de conservación y la estrategia de Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad NDFyB, sin embargo la medida no alcanza a frenar las grandes cifras de deforestación, y adicionalmente los funcionarios del Parque en este momento están muy limitados en el acceso por el control territorial puesto que este lo están ejerciendo las disidencias de las FARC.
Desde la fundación del parque en 1989, por la misma historia de colonización del departamento en este territorio confluyen diferentes actores y territorialidades superpuestas. La Macarena ha sido escenario del conflicto armado, del narcotráfico, de la extracción maderera, de la ganadería extensiva, y de los cultivos de uso ilícito, todo lo anterior genera grandes áreas de deforestación. Adicionalmente las comunidades campesinas que viven dentro del parque (Neira, 2019; Verdad Abierta, 2022), y que se dedicaban a los cultivos de uso ilícito, luego de la firma de los Acuerdo de Paz, experimentaron una situación de incertidumbre pues el PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) de alguna manera no logró reemplazar la economía de la hoja de coca ni ser una garantía para su subsistencia. Después de este acuerdo se ha comenzado a promover el turismo de naturaleza y de protección ambiental, así como la investigación biológica, no obstante, como se evidenció en el taller para la identificación y caracterización de CSA adelantado en el 2024 por el Sinchi, el turismo está generando tensiones entre algunas actores en la región.
La conflictividad entre campesinos y la institución de Parques Naturales es una realidad, por las tensiones que se crean entre el ordenamiento ambiental de conservación implícita al Parque y las territorialidades establecidas por los campesinos (Neira, 2019). Lo anterior se relaciona con los procesos de colonización y bonanza propios de esta región, a través de los cuales se instalaron personas en el territorio antes de que la zona fuera declarada Parque Natural (PNN, 2018), sumado a lo anterior, en el parque también han llegado personas desplazadas por el conflicto armado, y familias de colonos luego de la firma de los Acuerdos de Paz. A esto se le suma un factor que en distintos momentos ha estado latente en esta región, y es que por encontrarse este Parque en un corredor estratégico desde la visión de las extintas FARC, es una zona en la que en general varios de los distintos poblamientos establecidos, han sido leídos en diferentes momentos por la inteligencia Militar del Estado como «milicias» de las extintas FARC (PortalParaLaPaz, 2024), lo que ha exacerbado tensiones entre los actores. Adicional a esto, un primer impacto de la presencia de las extintas FARC en esta zona, es que generó un tipo particular y regulado de poblamiento que se configuró en torno a ellos (PortalParaLaPaz, 2024). Rodeando estos corredores, los pueblos empezaron a coger vida porque «donde había una bodega de las extintas FARC llegaba todo el mundo y se formaba un pueblo» señala un exguerrillero (PortalParaLaPaz, 2024).
Cómo antecedente de las situaciones que se han dado en este territorio como escenario de guerra, han estado la implementación de distintos operativos de las fuerzas militares como Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Consolidación (Alvarado, 2023). De acuerdo con la Comisión de la Verdad “en La Macarena ocurrieron una continuidad de estrategias de intervención Estatal que han significado un drama social y humano para la población que tienen su continuum más crítico desde el Plan Colombia, el Plan Patriota y el Plan Consolidación. Al final de estas coyunturas, que articulan militarización y acción integral, las condiciones de vida de los pobladores no han mejorado y aún es limitada la capacidad del Estado para tramitar las conflictividades” (Alvarado, 2023). En el caso del a implementación del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, (PCIM) por parte del gobierno del Álvaro Uribe (Bustamante, 2008), se logró desplazar a las extintas FARC de la región y reactivar el comercio en los diferentes municipios (Ávila, 2010). Dadas las complejidades de la región el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, prohibió la titulación a los campesinos y colonos de la serranía, con el argumento central de que dichas personas eran guerrilleros (Ávila, 2010).
Las comunidades han alzado su voz de inconformidad frente al manejo militar y policivo que se ha dado frente a la ocupación y deforestación en el parque y la relación con las familias campesinas asentadas allí, con acciones militares como la Operación Artemisa, una operación militar contra la deforestación liderada por el gobierno de Iván Duque. El Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, denunció cómo en febrero de 2020, las familias campesinas fueron agredidas de manera violenta por la fuerza pública, vulnerando los derechos humanos de esas comunidades y destruyendo viviendas, bienes y cultivos (CCDHM, 2020). A su vez denunciaron el tratamiento con que el Estado está actuando con esas familias e invitaron al diálogo y a la concertación en pro de la conservación, teniendo en cuenta que las poblaciones asentadas en el parque son en su mayoría personas víctimas del conflicto y de la marginalidad social (CCDHM, 2020). Y denuncian también como la institucionalidad está usando la fuerza hacia las familias campesinas, pero no hacia los grandes financiadores de la deforestación, la ganadería extensiva, los monocultivos de palma, entre otros (CCDHM, 2020).
Estas comunidades han manifestado inconformidades porque señalan que la institución de Parques Nacionales Naturales no ataca como tal los grandes focos de deforestación, sino que “persigue” a los campesinos que no son dueños de las grandes extensiones de deforestación (Neira, 2019). En el parque los cultivos de coca han disminuido, pero no de manera contundente y han aparecido en otras zonas del parque, adicionalmente las disidencias de las FARC han fortalecido su control territorial, retomando el control del corredor estratégico que ya habían identificado las extintas FARC en esta zona (PortalParaLaPaz, 2024). Esto ha limitado que los mismos funcionarios de Parques Nacionales Naturales puedan entrar en ciertas zonas del parque, dado que las disidencias de las FARC han generado amenazas y amedrentamientos para restringir su acceso. Este control territorial también se evidencia con ciertas prácticas que se están adelantando en la zona, como las que se indicaron en los talleres de diálogo territorial desarrollados en el 2024 por el Sinchi, donde los asistentes señalaron que quienes viven en las zonas rurales del parque y su entorno deben estar carnetizadas por parte de alguna junta de acción comunal, y deben andar con esta identificación de manera permanente, puesto que las disidencias de las FARC que controlan la zona, pueden solicitarlo en cualquier momento, y en caso de no portarlo pueden ser sancionados.
Esta es una zona con una gran presión por deforestación como lo muestran los datos, para 2007, dentro del parque había una pérdida acumulada de bosque de 38.615 hectáreas (Neira, 2019). Para el 2014, la cifra había aumentado a 49.260 hectáreas, y para marzo de 2019, el registro indicaba 55.893 hectáreas. Transitar por la trocha ganadera no se ve ningún tipo de control, ya sea por parte de Parques Nacionales o por la Fuerza Pública, que impide que se deforeste, se saque madera, se entren vacas o se cultive coca. Adentro todo puede pasar y parece que ninguna institución está vigilando (Neira, 2019). Dentro de los datos de deforestación de los últimos años (Ideam-MADS, 2024) para el parque se registró lo siguiente: en el 2021 hubo 3222 ha, en el 2022 bajo a 2728 ha y en el 2023 estuvo en 804 ha. En el 2023, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN fue de 4682 ha, respecto del 2022, cuando se presentaron 12.449 ha. Esto representa el 5,9 % del total nacional, valor inferior a 2022, cuando representó el 10 % (Ideam-MADS, 2024).
Este descenso en el 2023 coincidió con la declaración del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, para este período, respecto a controlar la deforestación a través de la presión armada y la coerción poblacional (Crisis Group, 2024), y de poner este tema en la mesa de negociación y de participar en la canalización de la inversión que en este sentido realiza el Sistema Nacional Ambiental SINA (Mendoza, et. al. 2024). Esta situación contrasta con lo ocurrido en el primer trimestre de 2024, cuando declararon la “reapertura” de permisos para deforestar, lo que coincide con una de las cifras más altas de deforestación, en el mismo trimestre, desde el pico histórico de 2017 (Mendoza et. al. 2024).
Los altos niveles de deforestación afectan directamente los ciclos del agua y la conectividad ecológica, parte de los procesos de deforestación se han dado alrededor de la llamada “Trocha ganadera” carretera destapada construida de manera ilegal por las extintas FARC entre 2001 y 2003 que conecta el Municipio de Vista Hermosa con la Macarena, atraviesa el parque y pasa de forma lateral por Caño Cristales, y fue una zona que tuvo grandes índices de incendios y deforestación en los últimos años. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el Parque Nacional Natural con más cultivos ilegales de hoja de coca era Sierra de La Macarena, con un estimado de 1840 hectáreas (Neira, 2019). Igualmente, como lo indican varios funcionarios, el principal problema es la ganadería extensiva como causante de la deforestación, incluso más que la siembra de cultivos de coca. Para el 2024 se reportaron nuevos focos de deforestación en Parque Sierra de la Macarena que le apuntan a ganadería y acaparamiento de tierras (Tarazona, 2024).
Existen también presiones sobre el Área de Manejo Especial de la Macarena debido a los proyectos de desarrollo, especialmente la carretera Marginal de la Selva y la Transversal de la Macarena que generan impactos negativos sobre la conectividad presente en el parque, alrededor de ambos proyectos se están aumentando los espacios de ganadería extensiva y de monocultivo de palma de aceite justo en los límites del parque (Botero, 2016). En los talleres adelantados de diálogo para la identificación y caracterización de CSA en 2024 en esta zona, para algunos de los participantes la culminación de la transversal de la Macarena está empezando a traer varios problemas en el sur de Meta, cuyas afectaciones afectan el parque la Macarena y áreas próximas.
En 2023, según el sistema de monitoreo de bosques en línea Global Forest Watch, en el PNN Sierra de La Macarena se presentaron 29 585 alertas de deforestación entre el 1 de enero al 15 de septiembre (Granados y Rodríguez, 2023). Parques Nacionales le aseguró a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que en 2023 grupos armados le manifestaron a líderes de las comunidades de San Juan de Arama y La Macarena, dos municipios donde está parte del PNN Sierra de La Macarena, que sigue restringido el ingreso y prohibido todo vínculo con el personal de PNN (Granados y Rodríguez, 2023). En el 2023, un pescador sufrió las consecuencias de “desobedecer” el mandato del grupo guerrillero que prohibió pescar en el río Guayabero, en el Raudal, sector del Parque Natural Sierra de La Macarena, donde un letrero con una calavera y con las siglas FARC-EP, en letras grandes, restringe la pesca (El Colombiano, 2023). Ante este panorama, en 2023 la Defensoría del Pueblo, que evalúa el nivel de riesgo sobre las labores de los defensores de derechos humanos, alertó que los seis municipios en los que el PNN Sierra de La Macarena tiene jurisdicción se encontraban en un nivel de riesgo alto (Granados y Rodríguez, 2023).
Han habido acercamientos entre las comunidades y los guardaparques tras la llegada del gobierno de Gustavo Petro, pero dicen que no ha sido posible restaurar la confianza entre los campesinos que viven dentro del PNN y la entidad debido a la situación de seguridad (Granados y Rodríguez, 2023). “A algunas comunidades les gustaría dialogar con Parques, pero ellos no les pueden garantizar protección a los guardabosques porque las disidencias son las que controlan el territorio y para ellos la entidad es un enemigo”, asevera la fuente (Granados y Rodríguez, 2023). Contrario a varias de estas estas situaciones como parte de los proyectos del Fondo Colombia Sostenible, 52 familias de dos municipios del Meta, se incorporaron a la conservación y uso sostenible de los bosques (El Espectador, 2023). Parques Nacionales le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que la situación de deforestación en el PNN Sierra de La Macarena ha disminuido considerablemente en 2023 (Granados y Rodríguez, 2023).
En el 2025 el Gobierno prorrogó por un mes cese al fuego con cuatro de los frentes de las disidencias de las FARC (Ámbito jurídico, 2025). La medida solo cobija frentes liderados por alias ‘Calarcá’. La prórroga se anunció después de que la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Bloques y Frentes – EMBF publicara un acuerdo de seis puntos. Entre los compromisos destacan la contribución a la revitalización de la selva amazónica, la sustitución de cultivos de uso ilícito en El Catatumbo y Caquetá y la protección de áreas como el parque Chiribiquete, la Serranía de La Macarena, Tinigua y los Picachos. El acuerdo también contempla el cierre de la frontera agrícola en regiones afectadas por la deforestación (Ámbito jurídico, 2025). Además, el Ministro de Defensa aclaró que las operaciones ofensivas contra otras estructuras armadas continúan activas. Esto incluye disidencias como las de alias ‘Iván Mordisco’, la Segunda Marquetalia, el Frente 57, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el ELN y el Clan del Golfo. La suspensión de acciones solo se aplica a los frentes del EMBF mencionados expresamente en el decreto. (Ámbito jurídico, 2025).
Una de las principales apuestas que se ha planteado desde el gobierno actual para disminuir la deforestación ha sido a través de los Núcleos de Desarrollo Forestal y Biodiversidad NDFyB, que son una iniciativa del gobierno colombiano destinada a convertir los núcleos activos de deforestación en áreas donde se prioricen la conservación y el manejo sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad, con un enfoque que busca trabajar de la mano con las comunidades para frenar la deforestación. En esta apuesta que viene haciendo el gobierno para el caso del NDFyB PNN Sierra de la Macarena se han venido dando los siguientes cambios en la superficie de bosque para julio de 2024, había un total de 655.849 ha, en octubre esta superficie estuvo en 654.178 ha y en enero de 2025 el valor de superficie de bosque fue de 651.617, en este monitoreo se ve que la superficie de bosque ha disminuido (SIATAC, 2025). Este NDFyB incluye un área de 960.584 ha, dentro de las cual 619.544,49 ha corresponde al área total del parque Nacional Macarena (SIATAC, 2025).

Ubicación
Departamento: Meta
Municipios: La Macarena
Otros Municipios: Vista Hermosa y Puerto Rico
Otros datos Ubicación: Veredas: Alto Caño Cafra, Las Ánimas y La Reforma
Veredas: La Tigra, Laguna Gringa, Charco Carbón, Caño Ceiba y Monserrate.
Sector oriental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, donde se registran cerca del 50 % de los puntos de alertas. Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM)
Causas
La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de la deforestación. Detrás de estas actividades a su vez, están las “caras no visibles” de personas que se hacen a grandes extensiones de tierra, pagan jornales por talar y son los grandes financiadores de la ganadería extensiva (Botero, 2016).
+ Info
La praderización y la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería extensiva, las vías no planificadas y los cultivos de uso ilícito son las principales causas de la deforestación. Detrás de estas actividades a su vez, están las “caras no visibles” de personas que se hacen a grandes extensiones de tierra, pagan jornales por talar y son los grandes financiadores de la ganadería extensiva (Botero, 2016).
Una de las características principales de esta región consiste precisamente, en que ha sido uno de los focos principales del conflicto armado colombiano. Los procesos de colonización, liderados por el propio Estado jugaron un importante papel en el poblamiento de esta zona, al igual que campesinos y poblaciones que llegaban a la región huyendo de la violencia armada, en sus diferentes épocas y etapas. La guerrilla de las extintas FARC tuvo un papel preponderante en el proceso de colonización y organización del territorio (SEMANA RURAL, 2019). Tinigua, la Serranía de La Macarena, Cordillera de los Picachos y Sumapaz, los cuatro Parques Nacionales que conforman el Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), se encuentran entre los más perjudicados por el conflicto armado y la colonización.
Debido a su posicionamiento geopolítico y militar estratégico, el AMEM se convirtió en uno de los núcleos más importantes del conflicto armado interno colombiano y un fortín de coca. SEMANA RURAL (2019) presentando el libro “Áreas protegidas amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado“ de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y al Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), señalaron que la Macarena resultó siendo un territorio estratégico para los actores armados lo que conllevó a disputas territoriales y victimizaciones en su interior como asesinatos, desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados, secuestros, extorsiones, violencia sexual y amenazas, afectando a los defensores del medioambiente.
Como otras regiones, los procesos de colonización siempre han estado vinculados a procesos de auges extractivos de recursos naturales, y para esta zona liderados también por las mismas políticas estatales (PNN, 2019). En los años 30 del siglo XX, tuvieron lugar las bonanzas de la quina, el caucho, el comercio de pieles, así como la extracción de especies maderables. La violencia de los años 50 también fue un factor importante para la llegada de colonos y campesinos que huían del interior del país, en los años 60 y 70 fue el mismo Estado quien promovió los procesos colonizadores y luego de los años 80 la bonanza cocalera se convirtió en el atractivo de colonos y campesinos en busca de oportunidades. Posteriormente durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Municipio de la Macarena hizo parte de la zona de distensión y del control social, económico y territorial que implicó este proceso.
Todo lo anterior ha determinado el uso del territorio y explica de alguna manera las actuales conflictividades, como está indicado en el Plan de Manejo del Parque Natural Serranía de la Macarena 2018-2023 (2018) estos procesos de poblamiento previos a la confirmación legal del parque. Estos procesos de ocupación han estado dirigidos por la búsqueda y explotación de recursos naturales, así como la colonización de terrenos baldíos. De esta manera es posible comprender las actuales conflictividades respecto a la ocupación y uso del territorio, y sus formas de apropiación. A esto se suma que el parque está localizado en una zona que es corredor estratégico de control territorial de grupos armados al margen de la ley especialmente las disidencias de las FARC
Actores
Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
Embera Katío, Nasa. | AsproMacarena; Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta; Juntas de Acción Comunal; Asojuntas; AGROGUEJAR La Asociación Campesina para la Agricultura Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca del Rio Güejar ACATAMU La Asociación de Trabajadores Campesinos Ambientalistas de los Parques Tinigua y Macarena del municipio de Uribe; CORPOAMEM La Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEM. | Parques Nacionales Naturales; Gobernación del Meta; Ministerio de Defensa; Ministerio de Ambiente; Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios; Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional; Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); Fiscalía General de la Nación. | Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), | Disidencias de las FARC. Bloque Jorge Suárez Briseño del grupo de Calarcá. Y Disidencias de las FARC del EMC Iván Mordisco. | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Paramilitares, Ganaderos, Narcotraficantes. |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos Sociales |
|---|---|
Impacto ambiental principal Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros Impactos Ambientales Deforestación | Impacto social, cultural y económico principal Apropiación privada de áreas Impacto social, cultural y económico secundario Aumento de la violencia y el delito Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |
Expresiones Visibles
Denuncias públicas, informes y documentos institucionales.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena poblamiento y superposición de territorialidades [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#018
Parque Nacional Natural Picachos colonización, poblamiento y superposición de territorialidades
Descripción
El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos se ubica en la vertiente este de la cordillera Oriental, al sur del país, en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Uribe (Meta) (PNN, 2023). El PNN fue declarado mediante el acuerdo del INDERENA 018 del 2 de mayo de 1977, con la resolución ejecutiva 157 del Ministerio de Agricultura. Cuenta con un área de 287.493 ha y por su amplio gradiente altitudinal y ubicación en la transición andino-amazónico-orinoquense, sus ecosistemas incluyen páramos, bosques andinos, selvas húmedas y bosques de galería que brindan varios servicios ecosistémicos como el almacenamiento de carbono o la provisión y regulación de recurso hídrico para las macro cuencas del Orinoco junto con la del Amazonas (PNN, 2023). Dada la importancia de los servicios ecosistémicos de este parque y su posición estratégica, expertos señalan que su deforestación masiva podría desestabilizar el ciclo de aguas y lluvias en la Amazonía de todo el continente (Paz, 2025).
+ Info
El Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos se ubica en la vertiente este de la cordillera Oriental, al sur del país, en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Uribe (Meta) (PNN, 2023). El PNN fue declarado mediante el acuerdo del INDERENA 018 del 2 de mayo de 1977, con la resolución ejecutiva 157 del Ministerio de Agricultura. Cuenta con un área de 287.493 ha y por su amplio gradiente altitudinal y ubicación en la transición andino-amazónico-orinoquense, sus ecosistemas incluyen páramos, bosques andinos, selvas húmedas y bosques de galería que brindan varios servicios ecosistémicos como el almacenamiento de carbono o la provisión y regulación de recurso hídrico para las macro cuencas del Orinoco junto con la del Amazonas (PNN, 2023). Dada la importancia de los servicios ecosistémicos de este parque y su posición estratégica, expertos señalan que su deforestación masiva podría desestabilizar el ciclo de aguas y lluvias en la Amazonía de todo el continente (Paz, 2025).
La ausencia Estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017). Este es un mosaico cultural conformado por colonos de orígenes diversos, procedentes de fronteras cerradas, de los departamentos del Tolima, Valle, Boyacá y la región del Magdalena medio, entre otros (Sinchi, 2004). Los colonos a través de las relaciones sociales de parentesco o compadrazgo, han desarrollado un proceso de ocupación del territorio donde reproducen las prácticas culturales de sus centros de origen y formas organizativas mediante las cuales consiguen cohesión e identificación grupal (Sinchi, 2004).
Posterior al proceso del acuerdo de Paz con las extintas FARC, la Fiscalía, señaló que en esta región hay organizaciones delincuenciales y grandes estructuras criminales que se benefician de la tala indiscriminada, lo que no necesariamente significa que quienes cuidan las cabezas de ganado sean los directamente beneficiados de tumbar los árboles, o quienes conforman la empresa criminal que existe detrás de este fenómeno (El Tiempo, 2018). Sí se quisiera ahondar más y llegar a las raíces, una de las principales causas del problema es, también, el acceso inequitativo a la tierra (El Tiempo, 2018). Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por los operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022). Los campesinos de la región dentro de sus propios acuerdos, han señalado que quieren ser conservadores de la naturaleza y que considerarlos “criminales” y simpatizantes de la guerrilla por parte de la institucionalidad, los declara como enemigos de la naturaleza, manifestado que sienten que han sido juzgados (Tafur, 2022).
Durante décadas el costado suroriental del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos ha sido foco de tala de bosque con propósitos, en su mayoría, de ganadería (Acuña, 2019). Un aproximado de 209 familias habitaban en el parque hacia el 2020, muchas de estas familias sin acceso a servicios públicos, educación, salud, entre otras necesidades básicas (Acuña, 2020). No obstante, también se señaló por parte de PNN en el 2018, que en el Parque hay un negocio grande, unas mafias de acaparadores de tierra, quienes le pagan a unas 30 o más personas para que deforesten por ellos (El Tiempo, 2018). Igualmente, en el 2018, PNN señaló que es la comunidad la que ha estado trabajando para evitar la deforestación, son quienes le insisten a PNN que detengan la deforestación, que ejerzan la autoridad, que protejan el ecosistema y defiendan el patrimonio natural de los colombianos (El Tiempo, 2018). Si bien, varios de estos campesinos fueron los que llevaron a cabo la colonización de los espacios para convertirlos en pastos y la construcción de viviendas, también fueron estos campesinos quienes se organizaron en una asociación y convirtieron este lugar en su hogar, y son ellos quienes han invertido su capital y su trabajo en torno a sus fincas (Tafur, 2022).
Al interior del parque se han hecho operativos para judicializar y desalojar a las personas que están en parque, la Fiscalía General de la Nación señala que: “…Simplemente no podemos ignorar a quien esté dentro de los Parques Nacionales y haya deforestado, pese a que no sea el gran determinador. Es la manera de desincentivar a los pequeños campesinos: sacándolos y mostrándoles que cometen un delito. La única medida de aseguramiento contra ellos es que se les prohíbe ingresar al parque…” (El Tiempo, 2021). A 2023 los parques Picachos y La Macarena sumaban pérdida de 62824 hectáreas de sus bosques, y se encontraban 13994 cabezas de ganado en estos dos parques, repartidas en más de 130 predios (Paz, 2025). Y es que, ante la ausencia de un sistema de trazabilidad ganadera, los datos de vacunación se convierten en una de las pocas formas de estimar el ganado ilegal que pasta en Parques Naturales, puesto que el ICA tiene a cargo vacunar a todas las reses de Colombia para cumplir con los estándares sanitarios de producción ganadera. Para el período comprendido entre 2020 y 2024, de acuerdo a las guías de movilización de ganado se indica que 211.779 reses fueron transportadas, desde veredas ubicadas total o parcialmente dentro de los parques Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos (Paz, 2025), en donde para el caso de Cordillera de Los Picachos hay 162,0 km de vías al interior del parque (Mendoza, 2024).
Estas relaciones entre las comunidades que habitan el Parque y las instituciones Estatales, como la Unidad de Parques y el MinAmbiente, ha sido tensionante en distintos momentos de manera intermitente, es decir que además de ser una relación conflictiva, es una relación esporádica porque las entidades mencionadas no tienen presencia permanente en el territorio (CEALDES, 2019), en muchos momentos por que no se les permite el ingreso por parte de actores armados ilegales, como las disidencias de las FARC, las cuales también han estado amenazando a organizaciones y líderes sociales de Caquetá y Meta (Verificó, 2024). Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad (El Espectador, 2023). A esto se suma que los campesinos que habitan en el Parque señalan que Cormacarena y PNN son dos entidades con las que hay una relación negativa (CEALDES, 2019).
Al historial de tensiones que se han dado entre las comunidades y entidades del Estado en la zona, se suman estas nuevas tensiones que están relacionadas en parte con lo ocurrido en el operativo policial del mes de octubre de 2018 en el PNN Cordillera de los Picachos (Acuña, 2020), que resultó con la captura de varios campesinos y la judicialización de tres de ellos (CEALDES, 2019). Las comunidades campesinas también alegan que estas entidades únicamente persiguen pequeños propietarios, mientras que los que llaman “grandes deforestadores” no corren ningún riesgo pues pueden dar dinero para evitar las sanciones (CEALDES, 2019). Adicionalmente, otras de las estrategias que se han usado para disminuir la deforestación han sido la de firmar acuerdos de conservación en donde en la inspección de Guayabal, municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, comunidades del sector de manejo Pato-Balsillas (que comprende la Zona de Reserva Campesina) y PNN, firmaron acuerdos de conservación para continuar protegiendo el PNN Cordillera de Los Picachos y sus zonas con función amortiguadora (PNN, 2020).

Causas
La ausencia estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017). Este es un mosaico cultural conformado por colonos de orígenes diversos, procedentes de fronteras cerradas, de los departamentos del Tolima, Valle, Boyacá y la región del Magdalena medio, entre otros (Sinchi, 2004). Los colonos a través de las relaciones sociales de parentesco o compadrazgo, han desarrollado un proceso de ocupación del territorio donde reproducen las prácticas culturales de sus centros de origen y formas organizativas mediante las cuales conseguir cohesión e identificación grupal (Sinchi, 2004).
+ Info
La ausencia estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017). Este es un mosaico cultural conformado por colonos de orígenes diversos, procedentes de fronteras cerradas, de los departamentos del Tolima, Valle, Boyacá y la región del Magdalena medio, entre otros (Sinchi, 2004). Los colonos a través de las relaciones sociales de parentesco o compadrazgo, han desarrollado un proceso de ocupación del territorio donde reproducen las prácticas culturales de sus centros de origen y formas organizativas mediante las cuales conseguir cohesión e identificación grupal (Sinchi, 2004).
En los años recientes según la misma Fiscalía, en esta región hay organizaciones delincuenciales y grandes estructuras criminales que se benefician de la tala indiscriminada, lo que no necesariamente significa que quienes cuidan las cabezas de ganado sean los directamente beneficiados de tumbar los árboles, o quienes conforman la empresa criminal que existe detrás de este fenómeno (El Tiempo, 2018). Si se quisiera ahondar más y llegar a las raíces, una de las principales causas del problema es, también, el acceso inequitativo a la tierra (El Tiempo, 2018) e igualmente el gran interés que tienen las disidencias de las FARC por tener el control territorial en esta zona. Dada la difícil situación de orden público en la zona, los diálogos no han sido fáciles con las comunidades asentadas, y ha habido momentos de mayor tensión social por los operativos militares que se han adelantado (De Justicia, 2022).
Actores
Organizaciones Sociales | Institución Estatal | Autoridad Ambiental | Actores Armados |
|---|---|---|---|
Campesinas: Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el Área de Manejo Especial de La Macarena (CORPOAMEM); Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL-G); Asociación Municipal de Colonos del Pato - AMCOP | Parques Nacionales Naturales, Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena (Cormacarena); Gobernación del Meta, Gobernación de Caquetá; Alcaldías municipales de La Uribe y San Vicente del Caguán; Defensoría del Pueblo; Departamento para la Prosperidad Social y Dirección para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas; Minambiente; Mindefensa; Minagricultura; Ministerio de MInas y Energía; ICA; ANLA; Fiscalia; Procuraduria, Visión amazonía; ADR; ADR; DCSI ART. | CORMACARENA | Disidencias de las FARC |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
|---|---|
Impacto ambiental principal Deforestación Impacto ambiental secundario Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) Otros impactos ambientales Cambio en el uso del suelo | Impacto social, cultural y económico principal Apropiación privada de áreas Impacto social, cultural y económico secundario Aumento de la violencia y el delito |
Expresiones Visibles
Protestas “En el 2017, los funcionarios de PNN detectaron dos talas de más de 40 hectáreas en Picachos y les abrieron procesos sancionatorios a los responsables. “A los pocos días nos llega un panfleto en donde nos dicen que no somos queridos en la zona, que nos tenemos que ir, que somos objetivo militar”. (Acuña, 2019).
+ Info
Protestas “En el 2017, los funcionarios de PNN detectaron dos talas de más de 40 hectáreas en Picachos y les abrieron procesos sancionatorios a los responsables. “A los pocos días nos llega un panfleto en donde nos dicen que no somos queridos en la zona, que nos tenemos que ir, que somos objetivo militar”. (Acuña, 2019).
En el 2017 queman la cabaña de Platanillo del Parque Picachos, aunque se hicieron investigaciones sobre el tema no se supo con claridad quiénes fueron los que generaron el incendio.
El 29 de octubre de 2018, la organización de Ecoturismo Comunitario (EcoAmem) se pronunció vía redes sociales haciendo un llamado de atención a Parques Nacionales y a toda la ciudadanía. Con imágenes de niños y niñas que habitan al interior del parque llamaron a la reflexión, después de la operación que se adelantó por entidades del estado donde decomisaron aproximadamente 600 cabezas de ganado y capturaron a cinco campesinos.
La situación en el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos del municipio La Macarena, frontera entre Meta y Caquetá, en el 2020 pasó de castaño oscuro tras un nuevo enfrentamiento de campesinos de las veredas Picachos y Tinigua con miembros de la fuerza pública, que aseguran cumplir con órdenes de desalojo. (Semana, 2020).
En el 2020 la Comisión Colombiana de Juristas se pronunció respecto a las acciones del gobierno en el tema de desalojo de las personas del PNN Picachos, denunciando ante la comunidad nacional e internacional hechos de atropellos y hostigamientos por parte de la fuerza pública y de las autoridades judiciales en contra de las comunidades campesinas que han habitado históricamente los parques nacionales y las zonas de interés ecológico (Semana, 2020).
En el 2024 la sala Quinta de revisión de la Corte Constitucional le ordenó a las empresas privadas entregar información a los periodistas cuando esté vinculada con la deforestación de los bosques colombianos. Además, no podrán excusarse en el secreto comercial para no responder, ya que la trazabilidad de la carne es un asunto de interés general.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Parque Nacional Natural Picachos Colonización, Poblamiento y Superposición de Territorialidades [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#021
Praderización en la zona de Losada-Guayabero
Descripción
La zona de Reserva Campesina Losada-Guayabero, fue constituida y delimitada mediante la Resolución No. 261 del 27 de febrero de 2023 expedida por la Agencia Nacional de Tierras. Esta ZRC se ubica en el interfluvio de los ríos Losada-Perdido, en la zona rural de los municipios de La Macarena y Uribe en el sur del departamento del Meta, adicionalmente, se encuentra circunscrita dentro de la figura de ordenamiento del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM). La ZRC se localiza al sur de los Parque Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos y Tinigua. En esta ZRC la tradición organizativa campesina es fuerte desde hace más de veinte años, especialmente a través de la Asociación Campesina Ambientalista Losada Guayabero Ascal-G, y es una región donde se ha vivido de manera más directa el conflicto de tierras entre campesinos que viven en zonas de Parques Naturales y las instituciones estatales (Rodríguez, 2020).
+ Info
La zona de Reserva Campesina Losada-Guayabero, fue constituida y delimitada mediante la Resolución No. 261 del 27 de febrero de 2023 expedida por la Agencia Nacional de Tierras. Esta ZRC se ubica en el interfluvio de los ríos Losada-Perdido, en la zona rural de los municipios de La Macarena y Uribe en el sur del departamento del Meta, adicionalmente, se encuentra circunscrita dentro de la figura de ordenamiento del Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEM). La ZRC se localiza al sur de los Parque Nacionales Naturales Cordillera de los Picachos y Tinigua. En esta ZRC la tradición organizativa campesina es fuerte desde hace más de veinte años, especialmente a través de la Asociación Campesina Ambientalista Losada Guayabero Ascal-G, y es una región donde se ha vivido de manera más directa el conflicto de tierras entre campesinos que viven en zonas de Parques Naturales y las instituciones estatales (Rodríguez, 2020).
Esta ZRC está conformada por 163.735 ha + 9905 m2, cuenta con un total de 704 predios, ubicados en el municipio de San Vicente del Caguán donde el 75% están dentro de Frontera agrícola delimitada por norma, con un área de 46.677 ha (UPRA, 2023). En esta ZRC se identifica la participación de 11 cadenas productivas con aptitud alta, de las cuales 5 concentran 44.633 ha de 44.985 ha del área total con aptitud alta, dentro de las cadenas productivas más representativas se tiene: Porcicola 33.337 ha, Bovino Carne 5.477 ha, Ají Tabasco 4.585 ha, Maracuyá 784 ha y Bovino Leche 450 ha (UPRA, 2023).
Las actividades económicas que predominan en este territorio históricamente son la ganadería a mediana y gran escala, cultivos de palma y coca e hidrocarburos. Se han creado escenarios de disputa territorial, no solo con los diferentes sectores económicos, sino también con entes de gestión ambiental como Parques Nacionales entre otras entidades de los gobiernos de turno (Idobro, 2024). Dentro de los principales conflicto sociales, ambientales y económicos que los campesinos de esta ZRC identifican están los conflictos limítrofes entre los departamentos de Meta y Caquetá, la política de ordenamiento ambiental y la presencia de recursos naturales no renovables (ANT, 2023).
La región en la que se ubica esta ZRC ha venido teniendo procesos de colonización por distintos motivos como los auges extractivos, las bonanzas y la violencia de los años 50. Dentro de los principales momentos en este proceso de colonización de la Macarena, Meta y el norte de San Vicente del Caguán, están los años cincuenta, donde las familias huían de la violencia de sus territorios originales (Maestre-Másmela, 2021), y llegaron a estas nuevas zonas a colonizar y a transformar el territorio con sus conocimientos y tradiciones (Sinchi, 2004; CIDER, 2020). Otro momento que consolida el proceso de colonización en esta región se da en la década de los ochenta, con la llegada de nuevos campesinos a las márgenes de los ríos Losada y Guayabero, en el que se continuó implementando necesariamente técnicas de manejo del territorio que la gente traía como parte de su cultura basadas en la tumba y la quema, formando parches de pastos (Sinchi, 2004).
La década de los 90 es una época de gran poblamiento en la región, en la que se desarrolló buena parte de la infraestructura de centros poblados rurales, en donde hay una gran incidencia de este poblamiento por el auge en el cultivo de hoja de coca (CIDER, 2020). En este proceso de colonización y transformación de territorio que se ha venido dando ya por varias décadas, claramente hay una fuerte influencia sobre las visiones culturales, esto se refleja en lo que señalan los voceros de asociaciones campesinas de la zona como Ascal-G: “Es un tema cultural también. Lo que un campesino caqueteño entiende por trabajar es tumbar el bosque, meterle candela y sembrar pasto para el ganado y si ya no hay nadie que se lo prohíba…” (Vélez, 2018). A esto se suma que las disidencias han estado permitiendo talar para ganarse la confianza de la gente (Vélez, 2018).
Además, hay grandes inversiones que están promoviendo la deforestación en esta zona y en áreas aledañas, tanto para promover la ganadería como la praderización (CIDER, 2020), pero especialmente tienen que ver con una serie de relaciones económicas basadas en el endeude de los productores locales con dinero proveniente de apoderados foráneos (CEALDES, 2020). De acuerdo al vicepresidente de Ascal-G José Garzón: “Aquí funciona un negocio conocido como ‘ganado al aumento’, es decir, un campesino recibe el ganado, lo alimenta, lo vacuna, y al término de dos años se reparten las ganancias entre el dueño y quien lo cuida. No sé de quién es el ganado, pero es legal, porque tiene la aprobación de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)” (Rojas, 2020).
La ZRC se localiza en una región que ha sido estratégica como zona de movilidad y operaciones para las extintas FARC (UN, 2020) y lo es ahora para las disidencias de las FARC (Defensoría del Pueblo, 2025). A partir de la salida del territorio de las extintas FARC como resultado del Acuerdo de paz (CIDER, 2020), esto no solo ha sido aprovechado por las disidencias de las FARC que siguen teniendo control territorial en la región, si no también ha sido aprovechado por distintos actores que ya les prestan poca atención a las asociaciones campesinas en temas de cuidado ambiental y mientras el Estado no llegue como prometió que lo haría la deforestación continuará (Vélez, 2018).
En esta zona ya ha habido antecedentes sobre el asesinato de líderes sociales y ambientales en años recientes, como fue el caso de Erley Monroy Fierro (Verdad Abierta, 2020), quien era uno de los líderes de Ascal-G, lo que ha generado preocupaciones por parte de la comunidad sobre las garantías que existen para la defensa de los temas ambientales y territoriales (Verdad Abierta, 2020). Ascal-G, que agrupa a 70 veredas del municipio de San Juan de Losada, en todo el límite entre Meta y Caquetá se dedica sobre todo a ejercer control ambiental, y es allí donde uno de sus voceros señaló que han venido perdiendo liderazgo desde que asesinaron Erley Monroy (Vélez, 2018). No obstante, todas estas situaciones en el 2023 se hace la declaración de la Reserva Campesina Losada Guayabero (ANT, 2023). En donde la constitución de esta ZRC junto con otras ZRC son un reflejo del cambio en el tratamiento institucional hacia los campesinos por parte del nuevo gobierno (Duarte, et. al. 2023).
Esta presencia de las disidencias de las FARC en la región sigue generando tensiones territoriales, como se señala en la alerta temprana No001-2025 de la Defensoría del Pueblo, en la que se incluye la región de la ZRC como un escenario de riesgo Alto, por intereses de expansión de los grupos disidentes bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ sobre los territorios bajo control de su contraparte (Defensoría del Pueblo, 2025). En el análisis de la Defensoría, en las tensiones existentes y algunas amenazas, permiten inferir en la alerta temprana que podrían desencadenarse enfrentamientos y/o afianzarse hechos de violencia directa y estigmatización contra liderazgos y demás personas de las comunidades campesinas e indígenas, tachadas de apoyar a uno u otro bando en disputa (Defensoría del Pueblo, 2025)
La declaratoria de la ZRC de Losada -Guayabero al igual que la declaratoria de otras zonas de reserva campesinas declaradas recientemente conlleva unas dificultades y riesgos enumerados a continuación: a) sin proceso de paz y cese al fuego la constitución de las ZRC se vería afectada por enfoques doctrinarios y la guerra, b) la división de las disidencias de las FARC en el territorio genera señalamientos y riesgo para los líderes campesinos, estos c) La respuesta de la ANT ha sido lenta, el reconocimiento de los polígonos y las resoluciones de inicio de trámite de constitución se han vuelto un cuello de botella en las oficinas, generando frustración en las comunidades campesinas, d) a ANT debe resolver el financiamiento de los equipos técnicos que proponen las organizaciones campesinas, de lo contrario no se logrará cumplir con el requisito de los PDS en el proceso de constitución de las ZRC, e) Los nuevos requisitos de la ANT, no contemplados en el proceso reglamentado, relentizan los procesos de constitución de ZRC, f) Sin sustracción de ZRF no se pueden garantizar los derechos de propiedad en las ZRC y se limita la implementación de la Reforma Agraria, y g ) si las disidencia de las FARC no están de acuerdo con parar o limitar la deforestación, la potencialidad de las ZRC como territorios priorizados para la Reforma Agraria y como solución al conflicto socio-ambiental sería desvirtuada (Jerez, 2025).
No obstante, estas dificultades y riesgos que existen sobre las la ZRC, la visión de líderes de asociaciones campesinas de la zona es que: “se ha venido hablando mucho de las ZRC porque nos parece a nosotros que es la única manera que nosotros tenemos para conservar ¿por qué decimos eso? Porque resulta que mediante la ZRC se instala prácticamente un gobierno propio, local. No se va a desarticular de nada de la vida nacional ni de lo departamental ni de lo municipal, pero sí adquirimos una categoría superior y es la de poder elaborar nuestro propio plan de desarrollo” (Maestre-Másmela, 2021).

Causas
Es una zona donde ha habido conflictos entre las políticas sectoriales de los últimos años, en el marco del Acuerdo de Paz, principalmente asociadas a un nuevo impulso de democratización Estatal, atendiendo los principios de justicia restaurativa, mientras que, al tiempo, se promueve una nueva estrategia de empresarialización del sector rural (CIDER. (2020). A esto se debe sumar que el hecho que la actual reserva Losada Guayabero colinde con las áreas de los Parques Naturales Nacionales de Tinigua y de Picacho ha traído de manera permanente unas tensiones territoriales (Maestre-Másmela & Roa-García, 2023). La ausencia Estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017).
+ Info
Es una zona donde ha habido conflictos entre las políticas sectoriales de los últimos años, en el marco del Acuerdo de Paz, principalmente asociadas a un nuevo impulso de democratización Estatal, atendiendo los principios de justicia restaurativa, mientras que, al tiempo, se promueve una nueva estrategia de empresarialización del sector rural (CIDER. (2020). A esto se debe sumar que el hecho que la actual reserva Losada Guayabero colinde con las áreas de los Parques Naturales Nacionales de Tinigua y de Picacho ha traído de manera permanente unas tensiones territoriales (Maestre-Másmela & Roa-García, 2023). La ausencia Estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo Estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017).
En este escenario se debe entender que la deforestación es un fenómeno que vincula un conjunto de dinámicas económicas, sociales, políticas, y ecológicas, tanto históricas como actuales (CIDER, 2020), en donde para la Zona de Reserva Campesina Losada Guayabero han confluido varios temas estructurales que han tenido diversidad de impactos, dentro de estos temas están la salida de las extintas FARC, lo cual generó una nueva reorganización de actores territoriales, sumado a esto se ha venido dando una economía regional que está muy asociada con el remplazo de los bosques para actividades económicas que hacen los campesinos para sobrevivir, como la ganadería y la praderización, actividades que se han visto aceleradas por actores externos con poder de inversión, a esto se le suma que ha habido cumplimiento parcial o incumplimiento total de los acuerdos de la Habana (CIDER, 2020) y la disputa de las disidencias de las FARC por tener el control territorial (Defensoría del Pueblo, 2025)
Actores
Organizaciones Sociales | Institución Estatal | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otro |
|---|---|---|---|---|
Asociación Campesina Ambiental de Losada Guayabero (ASCAL-G) | Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales; Gobernación del Meta; Alcaldías municipales de La Macarena; Defensoría del Pueblo; Departamento para la Prosperidad Social y Dirección para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas; Minambiente; Mindefensa; Minagricultura; Ministerio de MInas y Energía; ICA; ANLA; Fiscalia; Procuraduria; Visión amazonia, ANT; ADR; DCSI ART; | CORMACARENA | Disidencias de las FARC, Disidencias de Calarcá y Disidencias de Iván Mordisco. | Pastoral |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
|---|---|
Impacto ambiental principal Deforestación Impacto ambiental secundario Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) Otros impactos ambientales Cambio en el uso del suelo | Impacto social, cultural y económico principal Asesinatos a líderes sociales Impacto social, cultural y económico secundario Desplazamiento Otros impactos sociales, culturales y económicos Despojo de tierras |
Expresiones Visibles
Protestas, en el 2014 se dio la Mesa de concertación Nacional con la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales.
– En el 2020 se dieron manifestaciones y plantones pacíficos de miles de campesinos como símbolo de rechazo a los operativos contra la deforestación, Las cabeceras municipales de La Macarena en Meta y San Vicente del Caguán, El Doncello y Cartagena del Chairá en Caquetá, fueron algunos de los epicentros de estos encuentros.
– Acción de tutela instaurada en el 2020 por la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero y otros contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Praderización en la zona de Losada-Guayabero [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#022
Monocultivos en Alto Putumayo
Descripción
El alto Putumayo es una región del occidente de este departamento que presenta la transición del piedemonte amazónico a las formaciones andinas. Por esta ubicación es considerada una zona de articulación entre selva y montaña, lo que explica su alta biodiversidad y endemismos. Está en la frontera entre Nariño y Putumayo, entre los 2000 y 3600 m.s.n.m., y contiene ecosistemas de páramo, bosque alto andino, bosques húmedos tropicales, humedales y planicies inundables. El alto Putumayo es parte de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes antes de su bifurcación, a la altura del macizo colombiano, en donde nacen los ríos Putumayo y Mocoa de la cuenca amazónica. Es una zona montañosa rica en agua que tiene una depresión llana en su centro, la cual era antes un cuerpo y red hídrica que por procesos antrópicos de colmatación se ha secado. En la actualidad, sobre esta planicie se han establecido los centros urbanos y gran parte del sector productivo de la región (Corpoamazonia, 2006).
+ Info
El alto Putumayo es una región del occidente de este departamento que presenta la transición del piedemonte amazónico a las formaciones andinas. Por esta ubicación es considerada una zona de articulación entre selva y montaña, lo que explica su alta biodiversidad y endemismos. Está en la frontera entre Nariño y Putumayo, entre los 2000 y 3600 m.s.n.m., y contiene ecosistemas de páramo, bosque alto andino, bosques húmedos tropicales, humedales y planicies inundables. El alto Putumayo es parte de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes antes de su bifurcación, a la altura del macizo colombiano, en donde nacen los ríos Putumayo y Mocoa de la cuenca amazónica. Es una zona montañosa rica en agua que tiene una depresión llana en su centro, la cual era antes un cuerpo y red hídrica que por procesos antrópicos de colmatación se ha secado. En la actualidad, sobre esta planicie se han establecido los centros urbanos y gran parte del sector productivo de la región (Corpoamazonia, 2006).
Esta depresión, que corresponde al Valle del Sibundoy, ha sido tradicionalmente habitada por las comunidades Inga y Kamentsá (Beltrán, 2003). Allí establecieron sus principales asentamientos, hasta que por procesos de despojo, desplazamiento y colonización a lo largo del periodo republicano, pero en especial desde inicios del siglo XX, una parte se trasladó a zonas más montañosas y alejadas, mientras que la población colona proveniente de Nariño y la región andina se estableció en las planicies y estribaciones montañosas (Ramírez, 1996). La colonización de la zona estuvo impulsada por las sucesivas bonanzas económicas de la región amazónica en los siglos XIX y XX y por misiones religiosas, particularmente de los capuchinos. Colón, Santiago, San Francisco y Sibundoy son los municipios que conforman a la subregión en la actualidad. A su alrededor hay varios resguardos indígenas Inga y Kamentsá, lugares sagrados para estas comunidades indígenas, y figuras de protección ambiental como Reserva de la Amazonia, Reserva Forestal del Río Mocoa y Reservas Naturales de la Sociedad Civil (UNGRD, 2009).
En los talleres realizados por el SINCHI en el alto Putumayo se conoció la percepción de distintos actores sobre el uso de recursos naturales en la región. Representantes de campesinos, instituciones locales y las comunidades Inga y Kamentsá comentaron consistentemente sobre el papel de los monocultivos en el alto Putumayo. Los monocultivos se expandieron en la región desde finales del siglo XX y se han vuelto intensivos en las últimas dos décadas, propiciados por el avance de la frontera agraria en la zona. Desde la década de 1960, entidades estatales han propiciado el uso de la tierra del Valle del Sibundoy por considerarla “prometedora para el desarrollo de grandes plantaciones comerciales de los cultivos tropicales, pues la fertilidad de sus tierras y la relativa facilidad para construir carreteras, caminos y aeropuertos, es una garantía para el desarrollo económico de tan extensa zona” (Urueña, 2018, p. 112). La planicie fértil inundable y las estribaciones montañosas del alto Putumayo, antes un sistema de humedales y flujos hídricos, fueron intervenidas en 1964 por la construcción del Distrito de Drenaje del Valle del Sibundoy, proyecto conocido como Putumayo No. 1 del INCORA, con el fin de habilitar nuevas tierras para la colonización y para la delimitación de territorios indígenas y baldíos (Corpoamazonía, 2010). Si bien no se concluyó la construcción, lo cual ha generado problemas con la gestión hídrica en el valle, el proyecto atrajo nuevos habitantes y dinámicas económicas que sentaron precedentes para la posterior expansión de monocultivos en la zona.
Posteriormente, instrumentos de planeación territorial diseñados por las administraciones de municipios del alto Putumayo han continuado esta visión de vocación agraria productiva de la tierra, vinculada a ideas sobre desarrollo económico y social y al avance de infraestructura vial, por ejemplo con el proyecto de la vía Pasto – San Francisco – Mocoa (Chaparro, 2015; Corpoamazonia, 2009; Alcaldía de Sibundoy, 2016). Según las caracterizaciones de suelos hechas por el Ministerio de Agricultura a través del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA, 2024), la zona plana y de laderas es apropiada para la expansión de cultivos como fríjol, granadilla, aguacate, tomate, lulo, maíz, entre otros productos, además de papa en las partes altas montañosas y de ganadería en la planicie. En este escenario de factibilidad para la expansión de la frontera agraria, de acuerdo con representantes de las comunidades Inga y Kamentsá escuchados, en las últimas décadas ha continuado el avance de monocultivos en la región.
Según los actores consultados en los talleres realizados en el alto Putumayo los monocultivos han tenido varios efectos. Las comunidades Inga y Kamentsá denuncian que el uso intensivo de agroquímicos se filtra y contamina la tierra y el agua, hecho comprobado por varios estudios (Revelo, at. al. 2016; Córdoba, 2012). El monocultivo más difundido en la región es el de fríjol. Ha habido iniciativas por regular el uso de agroquímicos y por acercarse a una producción más limpia, pero hay señales de agotamiento de los suelos, lo que a su vez dirige a que se aumente el uso de fertilizantes por parte de cultivadores (Corpoamazonia, 2007). La cada vez mayor presencia de monocultivos en zonas altas ha contaminado los cauces de aguas de las que dependen las comunidades indígenas tanto como los campesinos y las poblaciones urbanas de San Francisco, Sibundoy, Santiago y Colón. Por otra parte, la desecación de relictos de humedales que quedan en la zona plana y la deforestación de bosque primario y secundario en las montañas también son consecuencias de la expansión de la frontera agrícola. Los campesinos comparten estas preocupaciones, acorde a sus participaciones en el taller, aunque hay registro de tensiones entre campesinos e indígenas por usos diferenciados de la tierra. Para los segundos, los modos de trabajo con la tierra de los primeros han fomentado la pérdida de prácticas tradicionales de producción agraria, particularmente de la chagra o jajañ, y del manejo autónomo de semillas y técnicas de cultivo (Jacanamijoy y Carlosarna, 2019; Juagibioy y Sarmiento, 2014). Por otro lado, la memoria de desplazamientos y confinamiento en resguardos sucedidos a lo largo del siglo XX aún está presente en los relacionamientos de indígenas y campesinos, si bien también ha habido largos procesos de mestizaje y asimilación cultural (Muchavisoy, 2003). Otra consecuencia del avance de la frontera agrícola en el alto Putumayo ha sido el establecimiento de latifundios y monocultivos pertenecientes, según observaciones de campesinos escuchados, a terceros inversores como empresarios y carteles de narcotráficos; mientras que ha aumentado la segmentación en micro y minifundios de antiguas propiedades colectivas indígenas (CNMH, 2022).

Causas
Es una zona donde ha habido conflictos entre las políticas sectoriales de los últimos años, en el marco del Acuerdo de Paz, principalmente asociadas a un nuevo impulso de democratización estatal, atendiendo los principios de justicia restaurativa, mientras que, al tiempo, se promueve una nueva estrategia de empresarialización del sector rural (CIDER. (2020). A esto se debe sumar que el hecho que la actual reserva Losada Guayabero colinde con las áreas de los Parques Naturales Nacionales de Tinigua y de Picacho ha traído de manera permanente unas tensiones territoriales (Maestre-Másmela & Roa-García, 2023). La ausencia estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017).
+ Info
Es una zona donde ha habido conflictos entre las políticas sectoriales de los últimos años, en el marco del Acuerdo de Paz, principalmente asociadas a un nuevo impulso de democratización estatal, atendiendo los principios de justicia restaurativa, mientras que, al tiempo, se promueve una nueva estrategia de empresarialización del sector rural (CIDER. (2020). A esto se debe sumar que el hecho que la actual reserva Losada Guayabero colinde con las áreas de los Parques Naturales Nacionales de Tinigua y de Picacho ha traído de manera permanente unas tensiones territoriales (Maestre-Másmela & Roa-García, 2023). La ausencia estatal a lo largo de años en estas zonas, sumado a los procesos de colonización que en distintos momentos ha promovido el mismo estado en décadas anteriores, ha generado que los campesinos que han ido colonizando las zonas que están dentro del parque y su periferia, se hayan ido organizando y hayan planificado a su manera el ordenamiento del territorio, el cual, a pesar de estar fuera de las instancias legales, para ellos es válida y es la que les ha funcionado (Borda, 2017).
En este escenario se debe entender que la deforestación es un fenómeno que vincula un conjunto de dinámicas económicas, sociales, políticas, y ecológicas, tanto históricas como actuales (CIDER, 2020), en donde para la zona de Losada Guayabero han confluido varios temas estructurales que han tenido diversidad de impactos, dentro de estos temas están la salida de las extintas FARC, lo cual generó una nueva reorganización de actores territoriales, sumado a esto se ha venido dando una economía regional que está muy asociada con el remplazo de los bosques para actividades económicas que hacen los campesinos para sobrevivir, como la ganadería y la praderización, actividades que se han visto aceleradas por actores externos con poder de inversión, a esto se le suma que ha habido cumplimiento parcial o incumplimiento total de los acuerdos de la Habana (CIDER, 2020).
Actores
Comunidades Comunidades | Actores Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental |
|---|---|---|---|
Comunidades indígenas Inga y Kamëntsá como habitantes históricos. Comunidades indígenas Pastos y Quillacingas como indígenas que han estado llegando de manera reciente. | Asociaciones campesinas del alto Putumayo. | Ministerio de Agricultura; Ministerio de Ambiente; Gobernación de Putumayo, Alcaldías de Sibundoy, San Francisco, Santiago y Colón. | CORPOAMAZONIA |
Impactos
Impactos Ambientales | Impactos sociales, culturales y económicos |
|---|---|
Impacto ambiental principal Cambio en el uso del suelo Impacto ambiental secundario Deforestación Otros impactos ambientales Contaminación/afectación a fuentes hídricas | Impacto social, cultural y económico principal Pérdida de conocimientos/prácticas/culturas tradicionales Impacto social, cultural y económico secundario Afectación a temas de salud Otros impactos sociales, culturales y económicos Pérdida de medios de subsistencia |
Expresiones Visibles
Denuncias públicas:
Las comunidades indígenas se han pronunciado contra el avance de los monocultivos por afectaciones al suelo, las fuentes hídricas y por deforestación.
Momentos Clave
Descargables
¿Cómo citar?
SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2023). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Monocultivos en Alto Putumayo [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#028